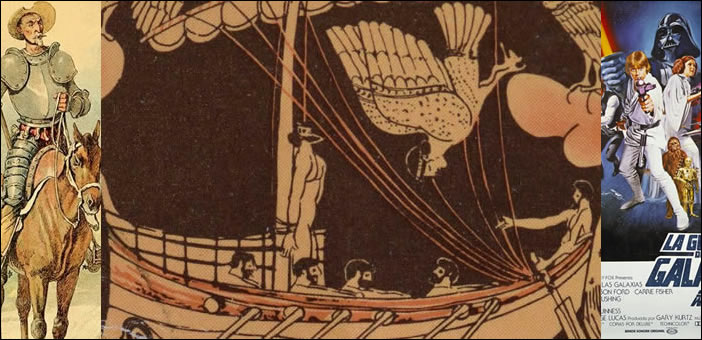Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Sergio Missana | Autores |
El arte de revisitar:
literatura de viajes, viajes en la literatura
Por Sergio Missana
Revista CASA DE LAS AMÉRICAS, N°271, 2013
Tweet .. .. .. .. ..
Literatura de viajes; literatura sobre viajes. La distinción entre estos géneros, como otras, se ha desdibujado a medida que variantes de la llamada no ficción, incluyendo la crónica de viajes, se han aventurado en territorios y adoptado procedimientos que alguna vez fueron prerrogativa de la ficción.
En la literatura de viajes es posible distinguir tres (o quizá cuatro) momentos. Se sabe que el primero, que corresponde a las narrativas de la exploración, estuvo «contaminado» desde sus inicios de ficción. Los relatos de los conquistadores españoles y sus cronistas se situaban en un registro hiperbólico –que Borges consideraba, por lo demás, inherente a la literatura española, con las honrosas excepciones de Fray Luis de León y el Cervantes del Quijote– y fantástico, abundando en gigantes, sirenas, amazonas, endriagos, ciudades de oro y fuentes de la eterna juventud. Este momento ha sido sopesado y revalorado en sus implicancias políticas, asociadas al colonialismo. Mary L. Pratt, por ejemplo, subraya en Ojos imperiales la paradoja de que el capitán Burton y John H. Speke buscaran en la década de 1850 «descubrir» las fuentes del Nilo dirigiendo su expedición por África oriental de un asentamiento nativo a otro preguntando por señas de orientación.
La era de Burton, Speke, Stanley y los grandes exploradores victorianos corresponde a una aleación entre las expediciones de descubrimiento y el segundo gran momento de la literatura de viajes: el naturalismo. La nomenclatura taxonómica establecida en el siglo XVIII por Linneo había desatado un frenesí clasificatorio. Muchos de los viajeros naturalistas representaban el lado más mecánico, inhumano y alienante de la investigación científica, verdaderos burócratas trashumantes empecinados en organizar y clasificar maníacamente la naturaleza, pero que también incluían entre sus filas a pensadores capaces de intuir, a partir de la observación inmediata y detallada, leyes generales, como Humboldt y Darwin. Este paradigma se proyecta al siglo XX, invirtiendo el signo ideológico de los exploradores imperiales, acaso no sin un componente de culpa por ese pecado original, en la tradición etnográfica de índole constructivista inaugurada por Frank Boas y Margaret Mead.
En su crónica de viajes por el río Amazonas y el nordeste brasileño a fines de la década de 1920, Mário de Andrade se describió a sí mismo como un mero turista: O turista aprendiz. Este vendría a ser el tercer momento de la literatura de viajes: las crónicas de viajeros como Wilfred Thesiger o Bruce Chatwin. El tópico de rigor al respecto es la distinción más bien pretenciosa de Paul Bowles entre turistas y viajeros; estos últimos se caracterizarían por una deriva existencial «profunda» que no contempla la posibilidad (o al menos la fecha) del regreso. Sea como sea que se designe esta modalidad de desplazamiento, no cabe duda de que ha sufrido lo que Alessandro Baricco ha designado como la llegada de los bárbaros. El viajar es uno de los ámbitos que ha experimentado la irrupción paradójica del consumo de masas, que confiere valor y deseabilidad a ciertos objetos y luego sacia ese deseo mediante una satisfacción que literalmente los consume, los desvaloriza. Los viajes fueron en algún momento una forma de ocio ostensible, un voluptuoso desperdicio de tiempo y recursos reservado a las elites; ahora comenzarían a presentar los signos inconfundibles de la barbarie: explotación comercial, espectacularidad, velocidad, superficialidad, innovación técnica y masificación. Ese tercer momento, el correspondiente a las viajeras y viajeros literarios, habría devenido o estaría siendo fagocitado por el turismo de masas.
Colin Thubron, autor de En Siberia, formulaba en una conferencia reciente la pregunta –retórica pero no por ello menos ansiosa– de si era aún viable, a comienzos del siglo XXI, en la aldea global interconectada, la literatura de viajes. Thubron mencionaba a autores que habían augurado el fin inminente del género (Evelyn Waugh, Kingsley Amis y Claude Lévi-Strauss) para luego reivindicarlo como un registro particularmente eficaz en un mundo híbrido y fragmentado. Las narrativas de viaje darían forma, según Thubron, a una suerte de mosaico, una impresión general de una cultura construida a partir de pequeños incidentes y observaciones subjetivas, conformando una imagen acumulativa o collage. Thubron enfatizaba también la persistencia de la diferencia: el planeta no habría devenido un solo gran suburbio indiferenciado, aún cabría la revelación de matices y complejidades dentro de una aparente uniformidad.
En alguna época, antes de la era de los paradores, existía un dicho en Francia sobre los albergues españoles: que uno se llevaba lo que traía consigo. Eso, en estricto rigor, es cierto de todo viaje. R. L. Stevenson escribió: «No existen tierras extranjeras. El viajero es el único extraño». A través de sus diversas variantes en el tiempo, el género parece llevar implícita la idea del aprendizaje, de la formación, incluyendo una arista paradójica: uno lleva consigo su mecanismo de aprendizaje, solo se aprende lo que de alguna manera ya se sabía.
¿Aprender qué? Esta pregunta pareciera conducir directamente a lugares comunes del tipo «conocer otras culturas permite entender mejor la propia». Thesiger –quien recorrió el llamado «territorio vacío» del desierto de Arabia en la década de 1940– señalaba que el objeto de un viaje no debía ser nunca un lugar sino las personas que lo habitaban. No se trataría tanto de comprender la propia cultura (así como el estudio del pasado parece estar siempre contaminado de presentismo) sino de entender qué es la cultura a partir del contraste con la propia, en cuyos presupuestos y prioridades nadamos como peces en el agua.
Por su parte, el viaje en la literatura es un tema tan vasto y tan ubicuo que puede considerarse, más que un tema propiamente, una suerte de principio organizador, si no de todo relato, de casi todos. Postular que una escritora o escritor aborda el tema sería casi redundante. Una manera de aproximarse a este megatema –incurriendo en un gesto naturalista– sería intentar una tipología, delimitar subtemas o variantes dentro del motivo del viaje.
El viaje del héroe inaugura en el Quijote, ya traspasado por varios niveles de parodia, la novela moderna. Uno de sus modelos arquetípicos sería el viaje de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro, que reúne los elementos que definen este tipo de relatos: el encargo, el trayecto marítimo, el duelo, la asistencia inesperada, la huida y el regreso. En su estudio sobre los argumentos en el cine (La semilla inmortal, 1995), Jordi Balló y Xavier Pérez subrayan que la búsqueda del tesoro implica una ambigüedad moral en el héroe: el objeto maravilloso (que en la novela artúrica se iba a encarnar en el Grial) conlleva una carga de espiritualidad y es también un foco de codicia. Esta dualidad se ha resuelto en el cine de aventuras mediante la escisión en dos bandos, la competencia entre dos expediciones: los buenos y los malos. La posible trivialización del objetivo griálico fue desarrollada por Hitchcock en su teoría del McGuffin, el objeto que sirve como un motor que pone en operación las pasiones de los personajes, en especial su codicia y ambición, pero que no tiene valor en sí mismo. Al final de la versión cinematográfica de El halcón maltés, un policía le pregunta al investigador privado Sam Spade (Humphrey Bogart) de qué estaba hecha la estatuilla supuestamente de oro macizo que había motivado conjuras, asesinatos y traiciones. Bogart contesta con una cita shakesperiana: «de la materia de los sueños».
Un amigo me ha sugerido que los relatos de Haruki Murakami corresponderían al viaje del héroe: sus protagonistas surcan paisajes prosaicos y banales encerrados en burbujas de irrealidad; lo bizarro y lo sobrenatural no parecen contaminar la realidad exterior. John Crowley, por su parte, ha recuperado el concepto de romance de Northrop Frye –correspondiente a la novela artúrica y que puede aplicarse a relatos de consumo masivo como El señor de los anillos o, en cine, La guerra de las galaxias– para acuñar el concepto o subgénero del «metarromance», en el que sitúa El péndulo de Foucault y su propia (y deslumbrante) novela Little, Big.
En sus conferencias sobre poesía dictadas en Harvard a fines de los sesenta, al comentar La odisea, Borges sugirió que puede asumirse como la historia de un retorno o como una compleja aventura marítima: «Si tomamos La odisea en el primer sentido, entonces tenemos la idea de un regreso a casa, la idea de que estamos exiliados, de que nuestro verdadero hogar está en el pasado o en el cielo o en alguna parte, de que nunca estamos en casa». En un sentido análogo, al final de su novela Love, Again, que revisita el tema amoroso a partir de sus raíces en la poesía y música de los trovadores y trovadoras, Doris Lessing propone que el amor sería una forma de desarraigo: «Enamorarse es recordar que uno es un exiliado». Se ha propuesto que en el Ulises, cifrados en las figuras de Bloom y Dédalus, el exiliado James Joyce yuxtapone y complementa el mito griego de la errancia en busca del hogar con su preocupación por la diáspora judía. Sería posible enumerar al azar instancias de la literatura del exilio, incluyendo la saudade de Mistral, la dislocación existencial en Cortázar o el Telémaco de Joseph Brodsky; el retorno postergado y traumático de guerreros, reyes, náufragos e impostores, como Tichborne o Martin Guerre; «El nadador» de John Cheever, que regresa a casa nadando por las piscinas de una versión pesadillesca de la utopía de los suburbios; la épica algo ingenua de la generación beat en su deambular por las carreteras norteamericanas, articulada años más tarde por Bob Dylan en la magistral «Tangled up in Blue», donde la vida nómade de la juventud en busca de trabajo y experiencias formativas ha dado paso a la del músico en gira permanente, que ya solo sabe «keep on keepin’ on».
La narración bíblica del destierro se encuentra a medio camino entre los relatos de retorno y los de la fundación de una nueva patria: al final del exilio espera la tierra prometida. Estos relatos suelen llevar implícita una fuerte carga ideológica, generalmente conservadora y nacionalista, al conformar la épica de los orígenes de una comunidad. En su conferencia «¿Qué es un clásico?», de 1944, T. S. Eliot propuso que la civilización de Europa Occidental era una sola, que descendía de Roma a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana y del Sacro Imperio Romano-Germánico, y que su clásico originario era la épica de Roma, la Eneida, a partir de la cual Eliot trazaba su propia genealogía poética. Balló y Pérez describen el género del western como un «cantar de gesta audiovisual sobre la fundación de una nueva patria» (ya Alfonso Reyes había caracterizado el western como la épica del siglo XX). La idealización de la tierra prometida puede llevar también al desencanto, y a una inversión de términos ideológicos, como en Las viñas de la ira.
A falta de espacio, baste mencionar –además del viaje del héroe, el regreso al hogar y la fundación de una nueva patria–, siguiendo la tipología de Balló y Pérez, el descenso al infierno y el viaje a la muerte (Orfeo, Dante; Melville, Conrad, Cormac McCarthy; Yuri Herrera y sus Señales que precederán al fin del mundo), la travesía del laberinto (Kafka, Borges) y el descubrimiento de sí mismo.
En 1936, al reseñar la novela An Approach to Al’Mutasim, Borges reprochó a los admiradores de Joyce que alabaran que el Ulises hubiera tomado como modelo el poema homérico como si eso constituyera un mérito en sí mismo. La novela que Borges tenía entre manos era un relato policial y místico y estaba estructurada, al igual que la obra de Joyce, sobre un modelo clásico: en este caso, El coloquio de los pájaros, de Farid Al-Din Attar, poema persa del siglo XII cuyo argumento Borges resume en los siguientes términos:
El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de la China una pluma espléndida; los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su antigua anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir treinta pájaros; saben que su alcázar está en el Kaf, la montaña circular que rodea la tierra. Acometen la casi infinita aventura; superan siete valles o mares; el nombre del penúltimo es Vértigo; el último se llama Aniquilación. Muchos peregrinos desertan; otros perecen. Treinta, purificados por los trabajos, pisan la montaña del Simurg. Lo contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es cada uno de ellos y todos.
El protagonista de la novela reseñada por Borges comete un asesinato y luego emprende un vasto peregrinaje por toda la India en busca de un hombre perfecto llamado Almotásim, a través de los reflejos que su bondad y sabiduría han dejado en otros, en una progresión ascendente. El final da a entender que el protagonista, transformado por la búsqueda, comprende que él mismo es o ha llegado a ser Almotásim. En «El acercamiento a Almotásim», Borges parodia la parodia de Joyce, agregando un nuevo nivel de abstracción: la novela reseñada, de manera bastante poco generosa, por lo demás, era de su invención, lo que no obstó para que Bioy Casares escribiera a un librero de Londres para tratar de encargarla.
El carácter circular de los viajes que llevan al autodescubrimiento se intersecta con la literatura de viajes al suponer también un aprendizaje paradójico y recursivo. Un ejemplo arquetípico se encuentra en Edipo Rey, cuya trayectoria es a la vez una escapatoria y un viaje al centro de sí mismo. «Cuando huyen de mí, yo soy las alas», escribió Emerson en el poema «Brahma». Este regreso al punto de partida alude también a la relación paradójica entre movimiento e inmovilidad sugerida por Stevenson y por Horacio al afirmar que los que viajan cambian sus cielos pero no su condición. El viaje puede ser una forma de quietud radical. Como anotó Roland Barthes sobre Verne:
el barco bien puede ser símbolo de partida; pero más en profundidad, es la cifra de la clausura. El gusto por el navío es siempre la alegría de un encierro perfecto... De disponer de un espacio absolutamente finito: amar los navíos es, ante todo, amar una casa superlativa –cerrada sin remisión– y no las grandes partidas hacia viajes sin destino.
Al mismo tiempo, el subgénero del encuentro con ruinas subraya el hecho de que aun en la inmovilidad hay movimiento, ya que también viajamos en el tiempo. Shelley escribió que «Nada puede durar sino la mutabilidad», lo que es casi una traducción de Quevedo ante las ruinas de Roma «...y solamente / Lo fugitivo permanece y dura».
El turismo, incluso en su variante masificada, ha conservado el ethos épico de los exploradores de llegar primero, de ser un adelantado, de aventurarse adonde pocos lo han hecho, o se ha trasmutado en una actividad cercana al coleccionismo: clavar alfileres en un mapa. Been there, done that. El arte de viajar puede postularse como un arte de revisitar, de mirar lo mismo con otros ojos a la manera fragmentaria y acumulativa propuesta por Thubron. El aprendizaje circular o cíclico –que grafica de manera obvia el subgénero de turistas espirituales, desde Somerset Maugham hasta Elizabeth Gilbert– sería en cierta medida consustancial a toda literatura, que supone también una intensificación de la experiencia y un afinamiento de la mirada. El viaje hacia lo otro sería una suerte de adiestramiento para poder ver lo mismo de manera distinta. Y al revés.
Proyecto Patrimonio Año 2024
A Página Principal | A Archivo Sergio Missana | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
El arte de revisitar: literatura de viajes, viajes en la literatura
Por Sergio Missana
Revista CASA DE LAS AMÉRICAS, N°271, 2013