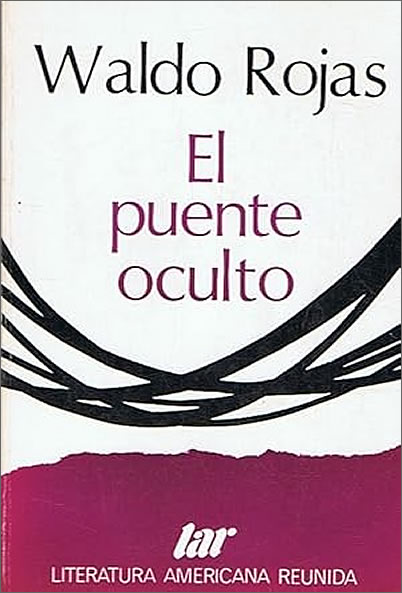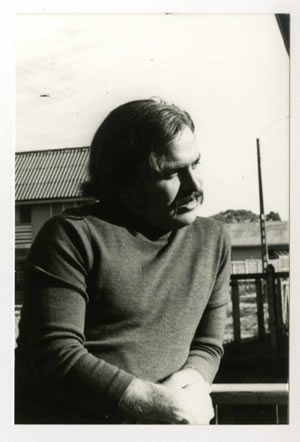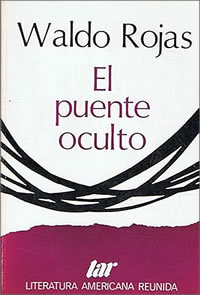Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Waldo Rojas | Walter Hoefler | Autores |
"El puente oculto" de Waldo Rojas
Madrid, Lar, 1981, 115 páginas
Por Walter Hoefler
Publicado en ARAUCARIA de Chile, N°18, 1982
Tweet ... . . . . . . .. .. .. .. ..
Es una osadía, un riesgo editorial, pero a la vez una decisión programática, la de Ediciones Lar (Literatura Americana Reunida), inaugurar una línea de publicaciones con este libro.
Poesía que no hace concesiones al lector, que no busca ni la adhesión sentimental o política, que pareciera querer optar por un marco receptor reducido, especialmente si consideramos la obra anterior de Rojas, todavía publicada en Chile, Cielorraso, de 1972.
Waldo Rojas
Leerla exige confrontarla con sus anteriores lecturas y porque es una suma y antología (se excluye el libro Agua removida de 1963, se excluyen poemas de homenaje a Neruda, García Lorca y Rosamel del Valle, publicados en periódicos chilenos) exige también una confrontación con sus formas de publicación anterior, además de tener que establecerse su real disposición cronológica*.
La poesía de Waldo Rojas no es metapoesía explícita a la manera de la de Enrique Lihn, pero ella se sitúa también en una zona problemática, menos perceptible, menos denotada de relación entre signos y cosas, de relación entre sujeto y mundo. El espacio donde se da esta confrontación es el poema como resultado de un rigor verbal no frecuente en nuestra lírica, como resultado testimonial de un infructuoso intento por acceder a las cosas, al mundo, a la naturaleza. El poema es un espacio donde en apariencia pareciera nombrarse algo, pero en definitiva se nombra la nada.
Aquí donde me hallan, reducido por el Arte Falaz de la Palabra
a imitar el remedo brutal con que replican al acoso de nuestras imitaciones.Op. cit., pág. 72.
Los críticos de la poesía de Waldo Rojas anterior al golpe militar de 1973, la interpretaban en dos niveles posibles de lectura: así Enrique Lihn proponía la indagación de sus relaciones inter e intratextuales, la interiorización de sus modelos o antecedentes textuales, de sus múltiples citaciones líricas, mitológicas, cinematográficas, etcétera. (Enrique Lihn, “En la inauguración de El puente oculto", especie de prólogo del libro, págs. 9-13.) Para Federico Schopf, en uno de los estudios más exhaustivos que se le han dedicado, se trataba de recuperar para su lectura la dimensión topológica, sociológica, habitacional, histórica del barrio donde Waldo Rojas residía en Santiago, ya que esta pérdida de su referente original tenía como consecuencia su aparente hermetismo. (Federico Schopf, “La poesía de Waldo Rojas”, Eco, n° 187, 1977, pp. 64-79.) Una pregunta obvia que nos requiere es, ¿en qué medida el golpe militar de 1973 y el posterior exilio de su autor han cambiado el sentido de su escritura?
La mayor parte de los poemas anteriores se construían en torno a un modelo explícito, aludido o parcialmente citado. Así, por ejemplo, “Ajedrez” leía El séptimo sello de lngmar Bergmann, “Malas artes” citaba a Mallarmé, estaba por lo tanto este nivel que llamaríamos de residuos textuales; estaba el otro que refería una situación, casi presentándose como un relato, un nivel claramente denotacional. Los poemas posteriores exhiben en su interior claramente una fractura, un dualismo infinitamente variado en cuya base está el dualismo sujeto/mundo (naturaleza o realidad objetiva). Entre ambos términos se constituye el poema:
Gastas tu tiempo
Y no desgastas con tu paso el tiempo:
Engastas joya muerta.Op. cit., pág. 90
Yo, mundo y poema están significados por un yo desdoblado, por el tiempo como categoría central y por “joya muerta”, una metáfora del texto, del poema. A diferencia de los parnasianos (cuya estética nos recuerdan permanentemente estos poemas, por su rigor, por su esfuerzo de precisión verbal, la obra es joya, es arte acabado, arte que sobrevive a los devaneos del mundo, arte como conclusión de un esfuerzo artesanal), el poema no es logro sino fracaso, el yo se agota en este esfuerzo; el mundo, lo otro permanece intocado. Diversas otras manifestaciones o figuras retóricas repiten o varían esta correlación básica, confirmando siempre esta fractura, culminando casi siempre con versos que reiteran la espada de Damocles:
una cabeza sangrante y todavía atónita
. . . . . . . . . . . Op. cit., p. 95en la tortuosa inmovilidad del hierro
. . . . . . . . . . . Op. cit., p. 106
una aparente y obvia referencia histórica, un nuevo aparente sentido original, pero que más acá o más allá nos deja en la complacencia rítmica y plástica de un mundo residual, el poema como expresión, como testimonio textual de un yo y de una objetividad que se recusan recíprocamente:
El amor es la ilusión del otro.
. . . . . . . . . . . Op. cit., p. 92
* Según sabemos, este trabajo ha sido realizado por José Correa, presentado a un Congreso de Hispanistas en Budapest, en un estudio que establece los presupuestos y criterios de lectura y ordenación de autores aún en plena producción.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Waldo Rojas | A Archivo Walter Hoefler | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
"El puente oculto" de Waldo Rojas
Madrid, Lar, 1981, 115 páginas
Por Walter Hoefler
Publicado en ARAUCARIA de Chile, N°18, 1982