Proyecto Patrimonio - 2007 | index | Yanko González | Autores |
ULTIMA
POESIA LATINOAMERICANA:
DISCUSION Y PANORAMA
Yanko González (Santiago, México,
1971), Pedro Araya (Valdivia, Chile, 1969) y León
Plascencia Ñol (Ameca, México, 1968)
Osvaldo
Aguirre
Entrevista
publicada en Diario de Poesía Nº 74, Buenos Aires (mayo
a julio de 2007).
Dos antologías preparadas en México y Chile se propusieron
relevar un mismo campo: el de la poesía latinoamericana reciente.
Los recorridos de ZurDos y El decir y el vértigo
tienen intersecciones y a la vez señalan direcciones diferentes,
pero no quieren trazar los límites de un mapa. Precisamente,
más que sancionar el corpus, lo que se plantea es someterlo
a discusión. Yanko González (Santiago, México,
1971), Pedro Araya (Valdivia, Chile, 1969) y León
Plascencia Ñol (Ameca, México, 1968), editores de
esos libros, dan cuenta en este diálogo virtual de sus lecturas
y criterios de selección.
-Osvaldo Aguirre: ZurDos y El
decir y el vértigo dan cuenta de un mismo objeto: la "ultima"
o la "reciente" poesía de América. No sé
si están en desacuerdo, pero sí que llegan a conclusiones
con pocas coincidencias. Mi impresión es que ZurDos hace
una lectura sesgada del corpus -en el sentido de que sigue y privilegia
una poética determinada- y El decir... muestra un espectro
más diverso. ¿Cómo delimitaron el campo?
-León Plascencia Ñol: A partir de ciertas antologías
aquí en México que marcaban el inicio generacional en
1965 o el cierre. Por ejemplo, Prístina y última
piedra de Eduardo Milán y Ernesto Lumbreras cerraba su
muestra con Jorge Fernández Granados, un autor que abre de
alguna manera la nuestra; en él se da una capacidad de registros
asombrosa. Además, nos parecía que en ese año
había una buena cantidad de poetas que de alguna manera abren
una serie de caminos que algunos de los más jóvenes
seguirían o continúan una vertiente de riesgo dentro
de la poesía hispanoamericana. También nos interesaba
privilegiar el poema por encima del autor y toda la  parafernalia
de premios, reconocimientos y relaciones públicas. Algo que
nos propusimos los tres antologadores fue mostrar una diversidad escritural
y no una sola línea temática. Es decir, nunca nos propusimos
seguir líneas de acción como "poesía de
la experiencia" o "poesía experimental", por
mencionar dos ejemplos. Dejamos que el poema nos sedujera a través
de la lectura en voz alta. El cierre quizá fue más arbitrario.
Habíamos pensado concluir en 1980 y tener un ciclo de 15 años.
Al tener todo el material leído descubrimos que en ese año
no había algún autor que nos interesara a los tres,
y sí algunos de 1979 o de años después, por eso
la Addenda incluida.
parafernalia
de premios, reconocimientos y relaciones públicas. Algo que
nos propusimos los tres antologadores fue mostrar una diversidad escritural
y no una sola línea temática. Es decir, nunca nos propusimos
seguir líneas de acción como "poesía de
la experiencia" o "poesía experimental", por
mencionar dos ejemplos. Dejamos que el poema nos sedujera a través
de la lectura en voz alta. El cierre quizá fue más arbitrario.
Habíamos pensado concluir en 1980 y tener un ciclo de 15 años.
Al tener todo el material leído descubrimos que en ese año
no había algún autor que nos interesara a los tres,
y sí algunos de 1979 o de años después, por eso
la Addenda incluida.
Desde luego estábamos interesados también en generar
nuevos lectores o construir a esos nuevos lectores a partir de ciertas
coordenadas. Sabíamos que nuestra aventura radicaba en la experiencia
del poema. ¿Cuántos registros, cuantas maneras posibles?
Discutimos mucho quién quedaba dentro y quién fuera.
Lo que mejor nos posibilitó esto fue, lo dije antes, la lectura
en voz alta y luego el diálogo sostenido. Cada sesión
era agotadora, pero también nos iba abriendo una serie de panoramas
evidentes. Había vasos comunicantes por ejemplo entre Gambarotta,
Amara y Gaviria: parecían provenir de una misma genealogía.
Sus recursos literarios eran muy cercanos, también la dicción
o la manera de articular el verso. Un argentino, un mexicano y un
colombiano. Incluso ciertos temas tratados por ellos se parecían.
¿Había que hablar entonces de una sola poesía
para el continente y no de una serie de registros y tonos por país?
Mejor, existían poetas en distintos países que estaban
en búsqueda de ciertos intereses; poetas que incluso en ocasiones
no conocían lo que estaba haciendo el otro. El decir…
nos permitió mostrar una buena cantidad de poetas que para
nosotros tenían poéticas de riesgo o simplemente estaban
tratando de hacer un trabajo importante.
-Pedro Araya: En primer lugar, habría que decir que
por su naturaleza cada uno de estos libros construye un corpus,
el suyo, por lo que mal se podría pretender compararlos a algo
pre-existente que denominaríamos un corpus. Ese cuerpo no existe
en tanto que tal, sino en tanto que construido. Y por lo tanto, siempre
cuestionable, re-armable.
Mi impresión es que de lo que se trata aquí es de sopesar
líneas de lectura, si lo podemos plantear así. Al menos
en ZurDos, lo que se pretendió fue, efectivamente, asumir
el sesgo, no escamotearlo, intercambiar una impostura por otra. Y,
aún haciéndolo a tientas, construir no sólo un
corpus sino un lector. Quizás allí radica la diferencia.
Asumir aquello como parte de su proyecto. Construir un lector entonces,
el último lector, en tanto que ser obseso con aquello que no
funciona, que es opaco. Un lector acaso distraído, en un devaneo
vagabundo, pero acaso bizco, con la pupila abierta a lo que se le
opone, a lo que le sale al paso.
En ese sentido, los vacíos de la muestra son parte de la zurdera
propia que nos otorga la etimología. Siempre se cojea. Decisión
de cada cual el de esconder con mayor o menor gracia sus defectos.
En segundo lugar, qué libro, qué antología no
privilegia una poética determinada. Pensar lo contrario es
desconocer sus ocultos engranajes. Lo que se intentó con ZurDos
fue leer y con ello propugnar una dinámica al revés
entre estos poetas burlonamente actuales. No digamos nuevos, sólo
es nuevo lo que se ha olvidado, repetiría Torres. Una lógica
no tan sólo referida a la forma del ser, sino también
en los ejes fundamentales de su escritura. Existe una noción
de diálogo que permea no sólo la escritura y las lecturas
que quisimos presentar, y que se transforma en una conversación
estética (y acaso política, claro) que se extiende como
eje. Esa conversación es la que esperamos.
Ahora, quizás habría que preguntarse si toda antología,
en su basamento, no es sino la construcción expuesta de un
lector. Esto, en la medida que todo objeto escrito implica una práctica
de escritura, que (en el caso de una antología sería
más patente) es a la vez una práctica de lectura, acaso
siempre inactual, que fuerza a buscar claridad en otra parte. La lectura
como arte de la réplica, diría el viejo Pound.
-Yanko González: Cuando abrí El decir y el
vértigo la palabra que se me vino a la cabeza es "representación"
y cuando trabajamos ZurDos con Pedro la palabra que nos rondó
fue "sesgo", la curatoría del sesgo. Claro, quizás
son dos espejismos, cada uno contiene su revés: tanto hay de
sesgo en la representación, como de representativo en el sesgo.
Pero curiosamente, hace más de 30 años que se viene
retorizando y cuestionando epistemológicamente los problemas
de "representación". Habida cuenta de la injerencia
insalvable y plena del observador en el recorte de lo observado, una
de las soluciones exploradas fue la explicitación total y casi
exclusiva de "las tijeras" con la que perfilaban los trozos
de realidad, olvidándose casi de lo "otro", de lo
observado. 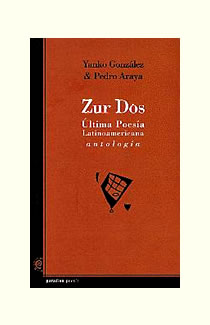 Esto,
en la medida que había un fondo no discutible: la operatoria
del bisturí o de la tijera que selecciona, me habla más
de la realidad, que la realidad misma. La "representación"
y el "sesgo" son sólo en apariencia un Jano bifronte.
En mi opinión son dos empresas cognitivas radicalmente distintas.
La primera -la de la representación- asume la posibilidad de
que lo que existe "afuera" -lo observado, el poetas y sus
obras, en este caso- puede coincidir con una comunidad "total"
de observadores -lectores- cuyos ojos recortan -con más cercanía
que lejanía- lo que recortan los observadores de primer orden
-León, Rocío, Julián-. El segundo camino -el
del sesgo- parte del supuesto del fracaso absoluto de buena parte
de "la representación" y, por tanto, su recorte no
interpela más que a una comunidad mínima de observadores,
de quienes, además, no se tiene certeza crítica y en
detalle de sus propias demarcaciones. Claro, reflexiones como estas
no cavan, en apariencia, la médula de lo que creo a Osvaldo
puede interesar: un contraste evaluativo entre estas dos antologías
a partir de las pocas coincidencias. Sin embargo, mi impresión,
es que estas no coincidencias, como también las debilidades
y las fortalezas de ambas obras, se sitúan en el campo de las
pretensiones cognitivas, de las cuales resultan operatorias y resultados
disímiles. En este sentido, creo que no se puede soslayar la
envergadura de ambas empresas. El decir y el vértigo
contiene 58 autores, casi el doble de los incluidos en ZurDos.
Esta diferencia estructural refleja claramente lo que planteo en términos
procesuales, la representación vehiculizada por la vía
de la amplificación y el sesgo por vía de la reducción.
Esto,
en la medida que había un fondo no discutible: la operatoria
del bisturí o de la tijera que selecciona, me habla más
de la realidad, que la realidad misma. La "representación"
y el "sesgo" son sólo en apariencia un Jano bifronte.
En mi opinión son dos empresas cognitivas radicalmente distintas.
La primera -la de la representación- asume la posibilidad de
que lo que existe "afuera" -lo observado, el poetas y sus
obras, en este caso- puede coincidir con una comunidad "total"
de observadores -lectores- cuyos ojos recortan -con más cercanía
que lejanía- lo que recortan los observadores de primer orden
-León, Rocío, Julián-. El segundo camino -el
del sesgo- parte del supuesto del fracaso absoluto de buena parte
de "la representación" y, por tanto, su recorte no
interpela más que a una comunidad mínima de observadores,
de quienes, además, no se tiene certeza crítica y en
detalle de sus propias demarcaciones. Claro, reflexiones como estas
no cavan, en apariencia, la médula de lo que creo a Osvaldo
puede interesar: un contraste evaluativo entre estas dos antologías
a partir de las pocas coincidencias. Sin embargo, mi impresión,
es que estas no coincidencias, como también las debilidades
y las fortalezas de ambas obras, se sitúan en el campo de las
pretensiones cognitivas, de las cuales resultan operatorias y resultados
disímiles. En este sentido, creo que no se puede soslayar la
envergadura de ambas empresas. El decir y el vértigo
contiene 58 autores, casi el doble de los incluidos en ZurDos.
Esta diferencia estructural refleja claramente lo que planteo en términos
procesuales, la representación vehiculizada por la vía
de la amplificación y el sesgo por vía de la reducción.
-L. P. Ñ.: Me parece que la idea de la "representación"
manejada por Yanko merece una respuesta. Amplificación y reducción
es lo que propone. Al no regirnos por una sola poética o un
"sesgo" escritural y al no buscar la coincidencia "total"
con los observadores que menciona Yanko, nuestro trabajo tuvo la libertad
de -vuelvo de nuevo a lo mismo- apostar por el poema. Ver desde fuera
todas las tradiciones nos permitió muchísima libertad.
Aquí no importaba si tal poeta está peleado con aquel
otro o si esta corriente es contraria a aquella. Pensamos en un corpus
o magma hispanoamericano abierto a múltiples lecturas. A pesar
de haber sido los poetas catalogados por nosotros por país,
al momento de integrarlos al volumen eso desaparece porque era más
importante ver un mapa de registros, de aventuras; buscamos incluso
que hubiera contradicciones o choques entre las poéticas mostradas.
Tanto Rocío, como Julián y yo venimos de formas escriturales
o poéticas muy distintas; eso nos posibilitó estar abiertos
a cualquier otra mirada. Intentamos que en la pluralidad se diera
un diálogo.
- Coinciden en la búsqueda de un
diálogo, aunque parecen entenderlo de manera diversa: como
puesta en contacto entre distintas líneas poéticas,
en El decir..., y como reflexión en torno a la escritura, en
ZurDos.
-P.A.: Estoy de acuerdo. En las palabras de cada
uno de nosotros, se deja entrever una idea distinta en torno a lo
que llamamos diálogo, acaso vinculado a una ilusión
inicial distinta, acaso pragmática. Ilusión de
un sesgo que de por sí ya pediría réplica, ilusión
de una diversidad que en sí llamaría al desbrozamiento.
Cambiemos "ilusión" por "proyecto" y quizás
demos con las dos puntas del supuesto diálogo. Ambas necesarias,
aunque impliquen una entrada en materia diferente. Diferencia acaso
en la modalidad del uso público de la razón. Conciencia,
en ambos casos, de que una visión hegemónica sobre el
acontecer poético actual es insostenible, pero sin defender
un mero eclecticismo. Conciencia de que el diálogo requiere
tiempo y de que estamos, sin duda, en medio del baile. Conjeturo así
de a primeras.
- ¿Qué conexiones señalarían
entre las nuevas escrituras? ¿Hay textos o autores que están
marcando una nueva dirección? Bueno, en ese sentido ustedes
parecen hacer apuestas: Sergio Parra, en un caso, Germán Carrasco
en el otro. Pienso en esto también porque la tradición
aparece como un objeto fuerte de reflexión, sobre todo en El
decir... En primer lugar, me llamó la atención que en
el prólogo aparezca acotada al marco de cada literatura nacional.
¿No es posible pensar en un sentido más amplio, el de
una tradición latinoamericana? ¿Existe esta tradición
en la práctica de nuestros poetas? Por otra parte, también
me sorprendió -y con esto quiero decir que lo podríamos
conversar- la afirmación de que los poetas argentinos se desentienden
de su tradición.
-L. P. Ñ.: ¿Conexiones entre escrituras
emergentes? No lo sé, sinceramente. Me parece difícil
establecerlo ahora. O quizá podríamos aventurar unas
cuantas. La mencionada de Gambarotta, Amara, Gaviria, o la de Rubio
y Fabre, o también la de Ortuño, Figueroa y Padilla.
Creo en cambio que ciertos autores como José Eugenio Sánchez,
Fabián Casas o el mismo Carrasco están marcando direcciones
distintas. Pero también eso conlleva algunos riesgos, por ejemplo,
en México se empieza a notar una serie de imitadores del "estilo"
de Sánchez, creo que en Argentina pasa lo mismo con Casas,
y el caso de Carrasco es muy particular. Es un autor que llamó
mi atención -y que aún lo sigue haciendo- por esa lectura
que hizo de los autores norteamericanos y cómo se apropió
de algunas de sus tácticas. El problema, según mi lectura,
es que ahora él mismo pareciera imitarse. En un libro publicado
en El Billar de Lucrecia, sello que dirige Rocío Cerón,
lo que en otros libros suyos parecía hallazgo en éste
es redundancia, imitación de formas y cansancio de una misma
voz.
-Y. G.: No me queda muy clara la articulación de la
primera parte de la pregunta, sobre todo pensando que en ZurDos,
tanto Parra como Carrasco están incluidos. Y entre ellos, hay
un soplo cercano desde el punto de vista de algunas tradiciones anglosajonas
que se cuelan en sus obras. Ahora bien, te he dicho en otra oportunidad
que las antologías surgen como los criminales, por la necesidad.
No sólo de alimentar el deseo, sino también de dañar
la realidad. Debido a eso, es que creo que los que están inscritos
en ZurDos -emergentes o reemergentes- asumen el riesgo del
que jode en forma literal a la realidad, no sólo en la palabra,
sino también en buena parte de su acción. Recientemente
organizamos un encuentro llamado "Poesía Activa",
donde hicimos comparecer a un grupo de poetas emergidos y/o visibilizados
en los años 80 y otro grupo de los 90. Entre estos últimos
estuvieron Sergio Parra, Javier Bello y Andrés Anwandter. Javier
había organizado el año 1999 un encuentro clave de esa
década ("La Angustia de las Influencias") donde asistió
el grueso de los poetas jóvenes emergentes del momento. Como
imaginarán, las sospechas, el malestar y las escenificaciones
de las discrepancias se hicieron sentir, como no, entre invitados
y excluidos. Sin embargo, pasados casi diez años, Andrés
fue muy lúcido en perfilar en su intervención en "Poesía
Activa" algunos caminos que siguió la poesía chilena
emergente en su momento y que, personalmente pienso son rastreables
-con bemoles, por cierto- en América Latina desde fines de
los años 80 hasta ahora. La reflexión de este poeta
desempañó lo que en último término se
convirtió en un parteaguas para una porción de obras
emergidas en los 90 -en mis términos-: asumir el riesgo del
textualismo Lihneano o neobarroco, so pena de ser acusado de críptico
"conservador ensimismado" (es decir, tematizar y tensionar
el propio lenguaje hasta encontrar una salida diferencial) o asumir
el riesgo de la urgencia contextual, so pena de sucumbir tras el mote
de "vitalista desprolijo", objetivista, chistosito social
o pop punk coloquial. Aunque son distinciones muy maniqueas, a lo
que apunto es que parte de estas señales estéticas han
estado en los cimientos de las poéticas en América Latina,
al menos durante buena parte del último cuarto del siglo XX.
Lo fundamental, es que estas posiciones se han sofisticado en la medida
que hemos construido otros marcos teóricos para entenderlas
y junto a estos marcos, los propios autores han construido estéticas
cada vez más híbridas, que los han hecho coquetear con,
o subordinar a, un camino en vez de otro. Así me explico, por
ejemplo, que Javier Bello o Silvio Mattoni tienen un merecido espacio
en El decir y el vértigo y Lalo Barrubia y Tania Montenegro
en ZurDos. A su vez, es lo que explica que algunos autores
están presentes en las dos antologías: ya porque sus
aportes han torcido insospechada y potentemente algunas tradiciones
literarias nacionales y/o latinoamericanas (como el caso de Martín
Gambarotta) o porque suponen interregnos estéticos que van
más allá del mestizaje lírico y entrañan
un proyecto de refundación etnocultural a partir de la palabra,
como es el caso de Jaime Luis Huenún.
- ¿Cuáles son esos marcos
teóricos?
-Y. G.: Entiendo tu sospecha con lo de "marcos
teóricos". No quiero esquivar el bulto, pero me excusarás
por no ejercer aquí el majadero arte de la pedantería
bibliográfica. Sólo me tiento a comentarte que -supongo-
hace bastante tiempo que la criba crítica -y sus instituciones
conceptuales- se ha desmantelado a sí misma, consciente, entre
otros muchos aspectos, de que todas las diferencias que distinguía,
se transformaban en desigualdades. Ahora, es claro que una parte importante
de esta criba, consciente de su efecto, lo eufemiza, que es la más
astuta de las formas de trocar diferencias en desigualdades. Es decir,
todo lo que toca lo desplaza. Por ejemplo, sanciona los capitales
culturales diferentes (estética y contenido) como "populares"
(pobres y orilleros); "premodernos" (indígenas esenciales)
o "posmodernos" (mediáticos des-ilustrados) y administra
-o cierra- los circuitos por donde muchas expresiones políticas
y culturales pudiesen circular. Así, practica la cirugía
que le acomoda: vouyerea y saquea y en sus periódicos o revistas
académicas aparecen como cromos coleccionables, deslavados
y deformes, una tropa reemplazable de freaks digeridos para el consumo
metropolitano.
-P. A.: A ver, cuando se nos cuelga la etiqueta "antología"
(aún a nuestro pesar), implícitamente se nos obliga
a una reflexión acerca de una supuesta tradición. Sin
embargo, y quizás por nuestras propias ideas, aún si
vagas, la condena eterna de la nación y de la literatura nacional
nos parecían, a esas alturas, una cuestión más
que digna de faltarle el respeto. Escribimos en una lengua dada, con
toda su carga histórico-social, claro, pero hay un interés,
ferviente, por acercarse a los otros que escriben en otras modalidades
de la misma lengua y que remiten a posiciones estéticas comunes.
Si escribir significa actuar sobre la realidad, la escritura en tanto
que acto/acción torcida nos llamó a su descampado.
Por otro lado, me seduce la idea, de una buena vez, de comenzar a
pensar en términos de una tradición latinoamericana.
Los intercambios entre escritores del continente han sido muchos y
han existido desde hace tiempo, las experiencias comunes (no sólo
políticas, sino también sociales y estéticas)
se multiplican, holgando la relación con la lengua castellana,
y submarinamente con las otras lenguas precolombinas que aún
persisten y nos pervaden. Tema, entonces, hay para rato, en esta posible
captura de lo que se hace y deshace por estos pagos ladinos.
Una pregunta: ¿A qué te refieres con lo de las apuestas?
Difícil entender cómo se nos adjudica tal cualidad cuando
decidimos publicar a un grupo de textos de autores diversos y no sólo
los de un autor.
- Me refería a que, al margen de incluir
autores diversos, ustedes señalan momentos de fundación
o puntos de referencia. Sergio Parra, ha dicho Yanko, es "viejo
crack de esta generación". Quizá lo esté
descontextualizando, pero creo que el señalamiento de La Manoseada
como un punto de partida existe. Está también en El
decir..., donde se lo cita ya como parte de la tradición y
por otra parte Germán Carrasco es reconocido como "una
de las voces más sólidas de la poesía de nuestro
continente". Y digo apuesta porque se trata de autores contemporáneos.
-P. A.: Ah, ok. Puede que sea verdad, o ilusión,
de que exista algo como una apuesta en estos casos. Apuesta hay, por
cierto. Pero, insisto, creo que la apuesta va por una manera de leer
y de dar a conocer a estos autores. Recurrentes son las reseñas
(aunque no muchas) que, aún criticando la selección
y su falta de representatividad, reconocen lo positivo de haber podido
dar con escrituras que hasta entonces permanecían desconocidas.
Sergio Parra es un viejo amigo, quien ha practicado la amistad por
la poesía con muchos. Debe ser uno de los poetas más
conocidos de su generación, conocido en el sentido de haber
compartido más de una copa alrededor de una conversación
interminable. Para muchos viajar a Santiago, es viajar a ver a Sergio.
Un zurdo en el callejeo, cuya escritura refleja todo esto de lo que
hablamos. Pero, bueno, esto ya es archi-sabido por muchos.
Por lo que se refiere a Carrasco, no podemos negar el reconocimiento
que ha logrado. Esto podría decirse de otros poetas que comparecen
en ZurDos. Y sin embargo, también es uno de nuestros
conocidos, alguien con quien hemos tenido más de una buena
conversación. Difícil entonces separar aguas. Nuestra
lectura se basó en textos, por lo que muchas veces los propios
inquiridos no estuvieron de acuerdo en la selección que les
atañía. Eso era lo esperable, ¿no? Nos hicimos
cargo de nuestro ojo malo, y bueno, allí quedaron las migajas
escogidas.
- Perdón por la insistencia, pero
me queda sonando aquello de la posible ruptura del nuevo escritor
argentino y la tradición.
-P. A: ¿Quién dice que los poetas
argentinos se desentienden de su tradición? Lo que veo es todo
lo contrario, o algo más complejo: una revisitación
o una relectura de lo publicado, y una apertura a lo publicado en
otras latitudes. Quizás allí radique la fuerza de lo
que se ve en Argentina. Reflexión crítica, curioseo
y apertura. Cualquiera querría participar de aquello, no? Piensa
que hace algunos años Juan L. Ortiz, Zelarayán, Giannuzzi,
Viel Temperley, eran muy poco conocidos, allí y menos en la
quebrada del ají.
-L. P. Ñ: Sobre la idea que los poetas argentinos jóvenes
se desentienden de su tradición, quizá fue un tanto
arbitrario nuestro juicio. Me explico, tanto Rocío Cerón
como yo hemos estado en Argentina y de alguna manera conocemos a unos
cuantos poetas jóvenes. Al dialogar y discutir con ellos nos
llamó la atención, por separado, la negación
de cierta manera escritural argentina, de cierta tradición
un poco ninguneada. Por ejemplo el desinterés por Borges, Juarroz,
Pizarnik, cierto neobarroco, Orozco, Molina, autores o corrientes
que en México siguen leyéndose con interés, por
lo menos una parte importante de ellos. Creo, en efecto, que han sabido
nutrirse de otros autores, que la curiosidad viró a otras propuestas,
pero aún así no deja de llamarme la atención
que alguien como Silvio Mattoni -cuya obra admiro y me interesa- parezca
una especie de outsider. Quizá sería conveniente introducir
un fragmento del prólogo que escribimos y que ejemplificaría
muy bien esto. Aclaro que es una mirada desde fuera: "La reciente
poesía de este país [Argentina], cuya larga sucesión
de "raros" constituye un gran bloque de la tradición
literaria, ha intentado desprenderse de sus poéticas más
proclamadas (Borges, Girondo, Juarroz, Pizarnik, Orozco, Negroni,
por citar algunos) para promover una poesía de carecer más
inmediato y de la calle, con un avasallador uso coloquial, de los
diminutivos, de las estéticas pop y camp, de la cercanía
con el rock, la cumbia, el happy-punk, de la verbalización
de los procesos multimedia y, en general, de la ocurrencia y el lirismo
de post-it como filosofía de la composición.
[…] Poesía desde un margen (y no sólo en su estilística
al uso, sino también, y paradójicamente, en las experiencias
literarias que van a contracorriente en su país, como las de
Fabián Casas o Silvio Mattoni), la de Argentina ha creado un
magma particularísimo, con todos los riesgos que implica aventurarse
a ello. Los poetas argentinos están perneados por un sentido
de insularidad. Viven y no viven el ser latinoamericanos. Tienen los
ojos puestos en sí mismos, más que su historia o su
propia tradición literaria. Allí radica el más
grande riesgo: olvidarse de una tradición tan rica para intentar
fundar la propia, casi desconociendo u olvidando a los autores que
les antecedieron. Nada tan lúcido para describir la peculiaridad
estilística, el parricidio intelectual, la vocación
egótica, la desnaturalización (en su sentido de desarraigo
nacional), la sacralización y desacralización alternativas
del lenguaje que estos poetas proponen, como el mote que Arturo Carrera
les ha dado a través de su antología: Monstruos".
Obviamente no toda la poesía reciente argentina está
instalada ahí.
- En ambos libros se ofrecen lecturas de
los poemas seleccionados a cargo de otros poetas. ¿Por qué
les pareció importante incluir esos textos? Resulta particularmente
fuerte el posfacio de Eduardo Milán, sobre todo al sostener
que el lenguaje de estos poetas está en general desmarcado
del acontecimiento histórico y "no parece haber poéticas
que defender como actitudes ante la poesía". No sé
qué opinión les merece esta idea.
-L. P. Ñ.: Los autores que incluimos en El
decir… que provenían de preselecciones fueron muy pocos.
Y entraron a la antología sólo unos cuantos de la enorme
cantidad que nos llegó. Evidentemente caímos en el problema
de los grupos. Un preseleccionador quizá nos mandaba material
de la gente más cercana a él y olvidaba a otros. Así
que de lo enviado hicimos nuestra propia selección varias veces,
hasta que se fue decantando y uniendo con textos que encontrábamos
a través de la Internet, o libros o revistas, o nos eran sugeridos
por otras voces o poetas o simples lectores. Tratamos de tener los
oídos alertas para estar al tanto de lo que iba sucediendo
en cada país, en la medida de lo posible.
Con referencia a la cita de Milán, aclaro brevemente que menciona
en el posfacio que las poéticas están implícitas
en cada uno de los poetas. Recordemos que Eduardo ha escrito mucho
acerca de la importancia de las vanguardias históricas y su
posterior desarrollo en las diversas voces escriturales del continente.
Cree que esta novísima generación, y a riesgo de malintrerpretar
su discurso, está más preocupada por la relación
del lenguaje con la vivencia individual e intelectual que con situaciones
históricas como las que vivieron su generación y las
anteriores.
-P. A.: En nuestro caso, creímos pertinente acudir
a nuestro médico de cabecera, el Dr. Dobry, para que auscultase
nuestras andanzas. Creo que incluir sus devaneos fue una buena manera
de exponer algo del diálogo que la muestra produce, a sabiendas
que las posiciones eran diferentes, y quizás por ello mismo,
necesario de integrar. Todo ello respondía a una necesidad
de asumir el carácter hechizo de nuestra muestra, sin aspavientos,
pero con una cierta carga amistosa. Creo que a estas alturas, negarse
a la amistad en estas lides no hace más que empobrecer nuestros
proyectos. Dobry ha llegado a ser, quizás a causa de este proyecto
y de otros, un buen amigo. Y una red fundada en esa lógica
me parece deseable. No hablo aquí de amiguismo, ni en la elección
de los poetas ni en la inclusión del escrito de Dobry. Más
bien se trata de un respeto que se torna hospitalario para con lo
que cada uno tiene que decir.
Somos, fuimos en la muestra, descomedidos. Tanto por el tipo de alimento
que manducamos, como por el exceso de volteos, fuimos asumiendo de
a poco nuestra empresa en tanto que diletantes, siempre a la escucha
de quién se cruzara por nuestra vereda. Y tuvimos que asumir
las consecuencias inmediatas, si acaso también las venideras.
Al contrario de lo que tengo entendido ha sucedido con la antología
de León, Rocío y Julián, nuestra empresa desde
el punto de vista editorial dista de haber sido lo que llamaríamos
un logro. ZurDos tiene dos ediciones, una en Argentina (Paradiso)
y otra en España (Bartleby). En la edición argentina
sólo actuamos en tanto que antologadores. Pasan unos meses
y comenzamos a recibir algunos comentarios, uno de los cuales se repetía
con fuerza: que éramos unos cobardes por no habernos incluido,
a sabiendas que nuestras escrituras también caminaban por la
misma orilla. Hecho. Unos meses después tenemos la oportunidad
de publicar en España, y la duda nos mangia. Finalmente, decidimos
autoantologarnos. Ahora, las críticas arreciaban desde el otro
flanco: que éramos unos sinvergüenzas, truchos, poco serios,
al incluirnos y no dar el famoso paso al costado, como debe hacer
toda persona que se respete. Bueno, no es para tanto, pensábamos,
nada dicen los manuales. Y sin embargo, todos seguían serios.
En consecuencia, no hubo forma de salir airoso. Creo, sin embargo,
que fue la propia naturaleza del proyecto la que nos lanzaba inevitablemente
hacia este derrotero.
Aunada a la poca recepción, el desinterés en Chile,
algunas críticas provenientes de poetas mayores (de edad),
de aquí y allá, lograron sacarme una sonrisa. Se nos
critica la falta de elegancia (por incluirnos) y la falta de kultura
de los poetas zurdos. Somos ignorantes, nos dicen. Que nos creemos
unos pequeños Tarantino. Qué se yo… Pero justamente
aquello es interesante, en la medida en que la muestra provoca este
tipo de posible reacción. Hay zarpazo entonces, por donde se
lo mire.
En lo que se refiere a las palabras de Eduardo Milán, es bien
poco lo que puedo decir. Milán me parece un poeta espectacular,
y un tipo lúcido. Me lo imagino generoso en sus palabras. Respecto
a la cita, a riesgo de glosar todo un descontexto, creo que esta dicotomía
no se sostiene del todo. Una poética, a mi entender, es también
una actitud ante la poesía. Claro, se me dirá, pero
no al revés: una actitud ante la poesía no es necesariamente
una poética. De acuerdo. Touché. Pero los aquí
convocados escriben. No veo bien cómo hacer la distinción.
Claro, si me invitan a México alguna vez, me gustaría
conversar de esto con Milán.
Me parece que la escritura es una forma de lectura, y la idea que
nos hagamos de una depende de la que nos hagamos de la otra. No veo
bien cómo son ellas separables. Por ello, vuelvo al inicio,
esbozar una poética común -algo difícilmente
defendible-, en nuestro caso, pasó por esbozar una lectura,
y ella no en tanto simple obra sino que en tanto práctica.
-L. P. Ñ: La recepción de nuestra muestra o
panorama (me resisto a llamarla antología) ha tenido pocos
comentarios en la prensa escrita en México. Entre los pasillos,
entre las charlas de escritores, se nos ha llamado desde "misóginos",
"amiguistas", "tendenciosos", hasta ignorarnos
olímpicamente aquellos que no están incluidos por diversas
razones.
Una de las críticas más absurdas que recibimos fue que
no estaban los poetas mexicanos que deberían estar, que los
incluidos eran muy pocos. ¿Cómo explicarles lo obvio,
que hicimos un panorama de la poesía hispanoamericana
reciente?, ¿qué no era una antología de poetas
mexicanos?
- Ya que comenzamos por las diferencias,
podemos terminar por las similitudes. ¿Les parece que estas
antologías, o panoramas, en sus intersecciones y elecciones
comunes, están creando o han creado un consenso?
-Y. G.: Disculpen mi impertinencia, pero a la palabra
"consenso" le guardo un rencor irracional. Es un concepto
abyecto, con una carga política nefasta, tan cercana a la palabra
"componenda" que me ciega. Esto es un problema de mi respuesta
y en ningún caso de la pregunta, aclaro. Ahora bien, más
allá de mi repulsa, pienso fríamente que ambas antologías
no crean -ni recrean- ningún consenso. El consenso implica
"negociación" o acuerdo entre las partes. Entre estas
antologías -desde el punto de vista de los supuestos de lectura,
de los procedimientos curatoriales, estéticos y metodológicos-
no creo distinguir un diálogo. Esto quiere decir que entre
las dos obras no hay un ejercicio de continuación, corrección,
completación, negación, retroalimentación o complicidad.
No sólo por una cuestión temporal -ZurDos es
brevemente anterior a El decir y el vértigo- sino porque
nuestra propia antología con respecto a las precedentes en
cuanto a naturaleza y sincronía (la de Julio Ortega, por ejemplo),
no busca completarlas, ni discutirlas, ni borrarlas; ni menos aún
"componer" junto a ellas un mapa que en la operatoria del
contraste dibuje un canon, que resulte, por ejemplo, de la ecuación
de la doble inclusión de un autor en ambas obras.
Las coincidencias, en este sentido, pueden explicarse al interior
de una "semiósfera" o campo literario por lo que
expresé en la segunda pregunta (ruptura, refundación
de la tradición, etc.); pero personalmente, me interesan poco
estas elecciones coincidentes si se leen bajo la nomenclatura de una
objetividad trascendental -a la manera de "si están en
ambas, son autores/as casi indiscutibles"-. En estos casos, me
preocupa de sobremanera el bisturí que recorta, el tamiz, el
atalaya de lectura y los supuestos. Por lo mismo, las elecciones comunes
remotamente implican o producen consenso, puesto que desde el punto
de vista lógico los engranajes generativos de criba y selección
son disímiles, ergo la evaluación de sus resultados
-y su impacto- no pueden aislarse de dichas operatorias. Así,
las convergencias son incomparables y el "consenso" es un
espejismo sobreinterpretado.
Más claro aún -supongo-, si forzamos la idea de "consenso"
al límite, podemos edificar el siguiente aserto entre ambas
obras: al parecer hay "acuerdo" en varios de los
poetas y no en las poetas, entre otros factores porque en las
dos antologías estos aspectos son incomparables. Al Decir
y el vértigo no le interesó -como lo expresa claramente
León- el autor o autora -ni su género, ni su etnia,
ni su clase, ni su prestigio- sino el "poema"; lo que dio
como resultado la inclusión de 6 poetas mujeres entre los 57
autores antologados. ZurDos, por su parte, tiende a soslayar
las adscripciones nacionales, lo que da como resultado un número
abultado de poetas del cono sur en relación a los del resto
de Latinoamérica; por lo que mal podríamos cotejar y
concluir "consensos" en la elección de determinados
poetas por países.
Si me apresuras, para no aburrir más y contestar un trozo deducible
de tu pregunta, te diría que estas antologías son parientes,
pero su parentela, quizás, es más biológica que
política; más racial que étnica y más
etaria que generacional.
-L. P. Ñ.: ¿Consenso? Da miedo la palabrita.
Ni Julián, ni Rocío ni yo buscamos eso. Sería
absurdo pensarlo. Imagino que ni Pedro ni Yanko tampoco lo buscaron.
Lo que quisimos fue, primero, indagar sobre lo que sucedía
en nuestros países de habla hispana: simple curiosidad de lectores,
luego tratar de ver las conexiones que existían y también,
de alguna manera, mostrar al público de México lo que
hacían sus pares de otros lados. La empresa, como cualquiera,
resultó difícil, complicada, pero también muy
satisfactoria. No sé si lo volvería a hacer. Ahora revisando
el panorama para tratar de contestarte a estas preguntas me di cuenta
que hay autores que quizá podríamos haber excluido y
no pasaría nada, pero bueno, la nuestra fue una puesta de tres.
Los fallos y los aciertos los compartimos.
-P. A.: Entenderás que, dada nuestra posición,
lo que menos buscamos es acercarnos a esa palabrota manoseada llamada
"consenso". Líneas convergentes claro que las hay…La
antología, en tanto que gesto de lectura, como una ignorancia
activa para invitar a seguir viajando. Esa suerte de conmoción
compartida que dan ganas de sentarse al borde de la cuneta, a puro
pensar, conversar de a dos, de a muchos. Estamos acostumbrados a sentirnos
obligados a criticar a todos los antologadores (y en tanto que poetas,
a criticar a todos los poetas, sobre todo si contemporáneos).
Creo que, implícitamente, ambos trabajos toman como punto de
partida esa desmesura inicial, ésa de depositar en alguno(s)
la responsabilidad de leer y cribar no sólo lo ya leído,
sino también lo que nos falta por leer, esperando a que se
nos dé completamente en el gusto. Ambas antologías se
tienen en última instancia como una experiencia que se juega
en el marco de una lectura que se quiere contemporánea, viva,
dinámica. La puerta queda abierta a la exploración de
sus partes, a los poemas en sí. La prueba de ello se encuentra
en los desbordes de nuestros tamices que los propios poemas llevan
a cabo. Pues siempre nos quedamos cortos de contención. Lo
que me trae a la cabeza un verso de Bruno Vidal, en el que leo también
la energía de los convocados: "LA LUCHA CONTINÚA".