Monumentales, como los paisajes de Chile, son las
polémicas que ha protagonizado desde sus orígenes como poeta. La mayoría
de las veces, sin embargo, el autor de "Purgatorio", "Anteparaíso" y "La
vida nueva", entre otros libros, ha respondido con el silencio.
por María Teresa
Cárdenas
El Mercurio, Sábado 18 de octubre de
2003
Figura ineludible de nuestra historia literaria reciente, Raúl
Zurita (Santiago, 1950) 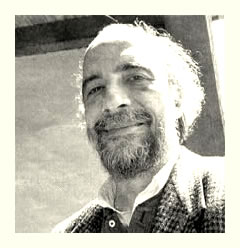 tiene
la extraña facultad de provocar cada cierto tiempo y sin proponérselo -
al menos conscientemente- una polémica. En las antípodas de lo que ha
terminado conociéndose como el estilo "Bolaño", es decir, el que lanza
siempre la primera piedra, son sus dichos, sus acciones y sus poemas los
que, en ciertos momentos, han agitado el ambiente literario, e incluso
más allá. Por una misteriosa razón, además, cada vez que ello ha
ocurrido se han actualizado todas las controversias anteriores, las que,
a estas alturas, ya van camino a convertirse en mito. Así, al obtener el
Premio Nacional de Literatura - que alguien intentó quitarle juntando
firmas en el Paseo Ahumada- se habló de plagios y exhibicionismo,
acusaciones que venían desde los años setenta.
tiene
la extraña facultad de provocar cada cierto tiempo y sin proponérselo -
al menos conscientemente- una polémica. En las antípodas de lo que ha
terminado conociéndose como el estilo "Bolaño", es decir, el que lanza
siempre la primera piedra, son sus dichos, sus acciones y sus poemas los
que, en ciertos momentos, han agitado el ambiente literario, e incluso
más allá. Por una misteriosa razón, además, cada vez que ello ha
ocurrido se han actualizado todas las controversias anteriores, las que,
a estas alturas, ya van camino a convertirse en mito. Así, al obtener el
Premio Nacional de Literatura - que alguien intentó quitarle juntando
firmas en el Paseo Ahumada- se habló de plagios y exhibicionismo,
acusaciones que venían desde los años setenta.
Imperturbable, Zurita sigue su camino. A menos que, según él, se
excedan ciertos límites: "Cualquier ataque que se me quiera hacer a mí y
que roce siquiera a personas de mi vida, hijos, mujeres que me han
acompañado, ya no es polémica literaria ni nada. Hasta allí no más
llegamos; eso ya se arregla a otro nivel".
Apenas dos meses después de presentar INRI (Fondo de Cultura
Económica), un libro en el que el tema de los detenidos desaparecidos es
expresado mediante los tres momentos de la Pasión de Cristo - calvario,
muerte y resurrección- , Zurita ya se encuentra embarcado en una nueva
etapa de su proyecto poético, esta vez, la etapa final.
- ¿Lleva un recuento de las polémicas en las que se ha visto
envuelto?
"No. Y muy raras veces yo he contestado. Esto es algo que
comenzó prácticamente en el momento en que empecé a escribir. Fue
sorprendente, pero sobre todo había algo que me parecía absurdo: yo
vivía en un país donde estaban matando y haciendo desaparecer gente, lo
hacían de verdad, y frente a la magnitud de lo que eran verdaderos
ataques, frente a una sociedad tan conflictuada y tan victimizada, en
fin, atacar a un tipo porque a uno no le gustaban sus poemas o por esto
y por lo otro, era ridículo. Ante ese exterminio real entendí de una vez
y para siempre lo mínimas, lo narcisistas, que eran las guerrillas
literarias. Lo que me enseñaron ya a los 25 años, en plena dictadura,
gente como Lafourcade, Arteche, Teillier y Lihn, todos veintitantos años
mayores que yo, es que yo jamás iba a pulverizar a un poeta joven, como
ellos permanentemente trataron de hacerlo conmigo".
- ¿Por qué querrían hacerlo?
"Sólo puedo explicármelo porque era
una generación que vivió aplastada entre un genio como Neruda, por un
lado, y otro par de genios como Cardenal y Parra, por el otro. Eso
explica en parte su ofuscamiento. Pero lo cierto es que lo de Lihn fue
tal vez lo que más me sorprendió, y me dolió. Para él, mi poesía, que
conoció tempranamente en el único taller literario al que asistí, el año
71, era absolutamente extraordinaria. Hasta que lo empezaron a decir
otros. Esto parece que resultó letal, no lo soportó, incluso a veces fue
cómico. El año 77 ó 78, en casa de Adriana Valdés, habló pestes de La
nueva novela de Juan Luis Martínez, en forma muy injusta, porque
decía que eso ya lo habían hecho hace cincuenta años los dadaístas.
Entonces vino una serie de artículos muy elogiosos sobre mí, de Ignacio
Valente, por ejemplo, y Lihn empezó a hablar maravillas de Juan Luis,
diciendo que era lo máximo, el maestro, el decano. Martínez se merecía
eso y mucho más, pero lo de Lihn era tan obvio, tan dirigido... Después
muchos ahijados de él y de Teillier siguieron con eso".
- Una de las polémicas que ha perdurado es precisamente aquella que
se refiere al robo intelectual que usted habría hecho del trabajo de
Juan Luis Martínez.
"Lo último que vi por ahí es que según no sé qué
genio yo le habría robado el 'método silogístico', cuando en realidad
eso es una idiotez, una ignorancia, porque ese método viene de Jean
Tardieu y de los patafísicos franceses, quienes a su vez lo tomaron de
Lewis Carroll y así hasta los sofistas griegos. Juan Luis Martínez fue
alguien a quien yo quise y quiero mucho y a quien le debo también mucho;
él era mayor que yo, vivimos juntos, fuimos muy unidos, muy amigos, le
debo gran parte de mi formación. Fue el primero que me enseñó a Parra, a
los 19 años, cuando yo estaba embelesado con la poesía romántica. A Juan
Luis lo admiro, continúo leyéndolo y todavía me da pena que no esté.
Siempre trataron de meter cuñas entre nosotros, pero nunca funcionaron.
En todo caso, hicimos obras casi en las antípodas. Y discúlpenme, pero
creo que fue para bien de la poesía chilena".
- ¿A qué se debe, entonces, esta especie de leyenda respecto de su
enemistad con él?
"Una enemistad que no está registrada en ninguna
parte. Juan Luis Martínez jamás, que yo haya sabido, escribió una coma
contra mí. Yo menos; nunca. Muéstrenme algo. Lo que sucede es tan obvio:
libros como Purgatorio y Anteparaíso habían llamado la
atención, y eso parece que fue insoportable. Hicieron emerger a Juan
Luis Martínez, pero siempre en relación a mí. Yo lo lamentaba".
- ¿Es lo que más le ha dolido?
"No; realmente algo que me
horrorizó fue otra cosa. Fue el año 1981, cuando se suicida Rodrigo
Lira, y es que unos tipos me enrostran que ese sí que era hombre, ése sí
que se había matado, en cambio yo era una especie de fraude, supongo que
porque seguía vivo. Allí sí había algo atroz. 'Mierda, que se maten
ellos', pensé".
- Quedaban atrás entonces sus autoagresiones, ¿qué perseguía con
ellas?
"Son fundamentalmente dos cosas: el año 1975, poeta inédito,
absolutamente desesperado por un acto de humillación de los tantos que
sufrí en esa época, me quemo la cara, fue un acto de desesperación,
privado, por supuesto no fue con fotógrafo ni nada de eso. Solamente me
acordé de la frase de Cristo que dice si te dan una bofetada en una
mejilla, pon la otra mejilla. Entonces fui y me quemé la cara. Después
me di cuenta de que ahí había empezado algo, había concebido, por así
decirlo, un sueño, una visión, que partía desde lo más precario, desde
lo más doloroso, y que debía concluir, si algún día concluía, con el
vislumbre de la felicidad. Purgatorio había empezado con eso. Lo otro
fue mi intento de ceguera frente a la escritura en el cielo. Yo entiendo
que eso también pueda parecer absolutamente demencial, pero pensé que si
alguien iba a escribir poemas en el cielo, que se ven desde todas
partes, era muy fuerte que no lo pudiera ver el que lo había imaginado.
Porque siempre iba a ser más bello como lo imaginé. Ahí viene el asunto
de la ceguera, que afortunadamente no resultó. Pero es cierto que un
artista siempre debe dar cuenta, aunque sea a costa de su propia
destrucción, de la intensidad de la que los seres humanos son
capaces".
- ¿Se percibió alguna vez como poeta maldito?
"No; no bajo esa
frase cliché. Lo que sí, viví situaciones desesperadas, situaciones
atroces, como tantos. Pero yo creo que la obligación de todo ser humano
es ser feliz, ésa es su única vocación".
- ¿Qué sintió años más tarde, cuando lo llamaron "poeta
oficial"?
"Me he sentido muchas veces un tipo desesperado, que ha
tenido que pagar grandes costos por una pasión a la que nadie lo obliga
y que lo único que espera al final es que si estaba equivocado haya
todavía algún sitio tibio donde se puedan ir todos aquellos que sólo por
la pasión terminaron arruinando sus vidas. Llamarme 'poeta oficial' fue
algo mal intencionado. Cualquiera que con honestidad lea un pequeño
librito que se llama Poemas militantes, se dará cuenta de que si
algo no tiene ese libro es un elogio; todo lo contrario, era más bien
una advertencia de lo que iba a suceder si no se conseguían los
sueños".
- Visto desde ahora, ¿cree que tenía razón al hacer esa
advertencia?
"Desgraciadamente, sí; pero no por culpa de éste o del
otro, sino porque vivimos en un mundo atroz, donde nada de lo que yo
soñé o quise, una sociedad más justa, igualitaria, donde los seres
humanos fuésemos las únicas obras de arte que merecíamos ser
contempladas, nada de eso es lo que yo he visto. En medio del entusiasmo
por una victoria electoral, lo vislumbré, y surgió en esos poemas.
Después dijeron que yo le había hecho un panegírico a Lagos, y es
exactamente lo contrario".
- La interpretación vino, sobre todo, después de que le dieron el
Premio Nacional.
"Te voy a decir una cosa muy sincera sobre el Premio
Nacional: desde que comencé a escribir yo sabía que lo iba a tener. Sé
que suena duro, pero lo sabía. Por eso nunca me importó, nunca hice nada
por tenerlo. Mi madre siempre se preocupaba porque yo no tenía pensión
ni previsión. Cuando lo gané, le dije: 'tenemos jubilación'. Ahora, te
digo la verdad, fue maravilloso que a los 50 años me volvieran a llamar
joven, pero de dármelo me lo deberían haber dado diez años antes, en
1990. Creo que mi poesía recogió el espíritu de los tiempos difíciles
que nos tocó vivir y por eso libros como Purgatorio o Canto a
su amor desaparecido se siguen reeditando, se traducen, y por eso
versos del Canto... están en el "Memorial de los detenidos
desaparecidos". Entiendo que todas las polémicas sobre el Premio
Nacional son por la precariedad, pero hay algo demasiado impúdico en
esos ataques, en esa virulencia, porque dice tanto de quienes atacan y
dice tan poco de mí".
- Desde la Antigüedad está presente la tensión entre la lírica y el
poder. ¿Cómo ve esta relación en la actualidad?
"Sin el sueño de un
artista no hay poder ni mecenas ni nada. No hay nunca que olvidarse que
el "Juicio Final" de Miguel Ángel es de Miguel Ángel, no del Papa. La
poesía y el poder comparten soledades de signos opuestos que, a veces,
por un segundo, pueden rozarse, pero sólo eso. La Eneida es el poema de
Virgilio y su tarea fue entregarle a un pueblo que sólo tenía poder, la
dimensión de un sueño del que carecía; inventarle ni más ni menos que
una historia. En Poemas militantes está expuesto el conflicto
irresoluble entre poder y poesía, concretamente en el poema a Ricardo
Lagos. Esa fue mi pequeña 'Eneida' personal".
- Pero antes usted había estado incluso dentro del poder, como
agregado cultural y asesor de un ministerio.
"Fui agregado cultural
en Roma, al igual que otros escritores, en la época de Aylwin. Agradezco
que a mí, a diferencia de los otros que hicieron lo mismo, me lo
enrostren permanentemente, porque me permite recordar que fue un tiempo
bueno donde pude terminar La vida nueva. En el Ministerio de
Obras Públicas, bueno, ése fue un trabajo como podría haber sido en la
Feria Central o como dependiente de una farmacia... No, mi cercanía no
ha sido con el poder sino con los excluidos del poder, eso es tan
evidente que creo que basta y sobra. Allí está Purgatorio, allí
está el memorial de los detenidos desaparecidos, allí está INRI,
para qué seguir..."
- ¿Reconoce algún poeta como modelo?
"Hay muchas obras; yo tengo
deudas enormes. En general son con muertos, pero hay una que es muy
tangible, muy concreta: yo no habría podido escribir ni una coma sin la
antipoesía de Nicanor Parra. Yo parto de ese mismo sujeto roto; aunque
creo que si el arte es una compensación a la vida que te tocó vivir, a
tu precariedad, a tu fragilidad, esa compensación debe ser desmesurada.
Por eso creo en los temas, por eso las cordilleras, el Pacífico...".
- Su desmesura o grandilocuencia lo acerca más bien a
Neruda.
"Neruda es un genio, absolutamente fuera de serie, por lo
menos lo fue hasta las "Alturas de Machu Picchu", que es el más grande
poema que se ha escrito jamás en lengua castellana. Pero me siento, como
sensibilidad, en las antípodas. Neruda habló siempre de una certeza, en
la historia, en un futuro por conquistar. Y yo, por los tiempos que me
tocó vivir, siento que siempre hablé desde la precariedad, desde la
incerteza, desde la inseguridad. En estos paisajes he visto las
verdaderas imágenes de lo que es estar vivo a pesar de todo y contra
todo; mi poesía parte de la voluntad de no morir, de no sucumbir".
- ¿De dónde viene esta idea de materializar los poemas en el
paisaje?
"En realidad, parte de una frase de Mallarmé, al menos
intelectualmente, que dice que la página del libro es el revés del cielo
estrellado, es blanca con letras negras. También vi lo que hacían los
poetas 'concretos' brasileños, cosas visuales. Entonces pensé que la
poesía sea de verdad concreta. Son cosas tan instantáneas y tan íntimas,
que de pronto te pasas tu vida materializando casi un instante de
locura. El poema es algo que está inserto radicalmente en el mundo y
siento que con estas cosas en el fondo se ha ampliado y se ha
enriquecido lo que se entiende por poesía. Ves los poemas en los
acantilados, en el cielo, en el desierto, y no son más, al mismo tiempo,
que un poema de tres líneas. No lo llamo 'acciones de arte', es un poema
en el que el soporte es un paisaje".
- ¿Qué siente ahora cuando le dicen que no ha logrado superar al
Zurita de "Purgatorio" y "Anteparaíso"?
"Siento que es parte de lo
mismo. Es divertido que me los enrostren si los escribí yo; como si
tuviera que tomarles rencor. Pero lo cierto es que yo estoy empeñado en
una obra. Desde que se publicó el primer poema de Purgatorio - en
realidad había aparecido antes en la revista "Manuscritos", en 1975- ,
no ha sido para mí simpático tener que asumir mi diferencia. Pero no
puedo hacer otra cosa que escribir; siento que ni Purgatorio ni
Anteparaíso ni la escritura en el cielo, ni La vida nueva,
nada de lo que he hecho todavía puede mostrar nada, no puede decir nada,
porque falta el final. Siempre lo entendí como una continuidad y ahora
sé que el final son unos poemas que quiero escribir sobre los
acantilados de la costa norte, y que se llama "Diálogo con
Chile". Siento que allí, en ese poema, está el dolor, pero también
está esa cosa ineludible, inextirpable, de que todo ser humano
finalmente, para estar vivo, incluso el más débil, tiene que ser más
fuerte que sus circunstancias. Si Dios existe, y si tiene la cortesía de
darme todavía algunos años más, espero llegar a verlo".
- ¿Quiere decir entonces que con este "Diálogo con Chile" se despide
de la poesía?
"Sí, ése es el final. Mi poesía, o lo que me tocó hacer
en este mundo, termina así. En alguna parte de mí mismo siento que esas
frases son la síntesis de la vida de un ser humano. No puedo hacer nada
después de eso. Ojalá morirme en paz, con dulzura, como se dice que
murió Edipo".
Proyecto Poético "Diálogo con Chile"
Para el bicentenario de Chile debería estar concluida la monumental
obra poética con la que Raúl Zurita pone fin a un sueño concebido en los
años setenta.
El proyecto consiste en escribir sobre los acantilados de la costa
norte, entre Arica e Iquique, 22 frases, cada una de ellas sobre un
panel blanco de aproximadamente 40 x 30 metros, que estará adherido a la
roca.
Las frases, expresadas con un "Verás" representan una entrada a
Chile, el que de esta manera será en sí mismo un poema y un sueño.
VERÁS UN MAR DE PIEDRAS
VERÁS MARGARITAS EN EL MAR
VERÁS UN DIOS DE HAMBRE
VERÁS EL HAMBRE
VERÁS FIGURAS COMO FLORES
VERÁS UN DESIERTO
VERÁS EL MAR EN EL DESIERTO
VERÁS TU ODIO
VERÁS UN PAÍS DE SED...
Acerca de Bolaño
Pasta de enemigo
El escritor Roberto Bolaño (1953-2003) lo "inmortalizó" en un verso,
al escribir que Chile "es el país de Zurita y de las cordilleras
fritas". El poeta comenta:
"Bolaño era un escritor absolutamente talentoso y muy por sobre el
promedio, pero como poeta era bastante hórrido y esos versos son súper
tontos. Pero hay algo con Bolaño que me llama la atención, y es la
cantidad de tipos a los que les fascinaba no porque lo hubieran leído,
sino porque siendo un escritor notablemente dotado, muchas veces se
comportaba como esos tipos imbéciles a los que les encanta andar detrás
de los demás diciéndoles lo imbéciles que son; que Rivera Letelier esto,
que Skármeta esto otro, que la Allende esto otro. Yo creo que fue un
best seller, pero a diferencia de la Isabel Allende, fue un best seller
para escritores, es que él les fascinaba a todos aquellos tipos bien
instalados, que se sentían culpables de no haber sido poetas malditos.
Me habría encantado conocerlo, él sí tenía pasta de enemigo. Siento
mucho que se haya muerto. Era un tipo con el que me habría gustado tal
vez pelear de verdad; con él valía la pena".