Proyecto
Patrimonio - 2008 | index | Carlos Franz | Autores |
Carlos Franz viaja al fondo de la noche
Entrevista
Por María Teresa Cárdenas
Revista de Libros de El Mercurio, Domingo 26 de Agosto de 2007
Con "Almuerzo de vampiros", el autor chileno hace su estreno en una nueva editorial. Alfaguara publicará en los primeros días de septiembre su cuarta novela; lanzará la reedición de "El lugar donde estuvo el Paraíso" a diez años de su primera aparición, y ya anuncia para el próximo año el volumen de cuentos "La Prisionera", Premio Consejo del Libro 2005.
Si en El Desierto (2005) fue Laura, la jueza, la que se demoró 20 años en volver a su país, y concretamente al pueblo de Pampa Hundida, en Almuerzo de vampiros es el narrador quien viaja de vacaciones a Santiago y se reencuentra con su amigo "Zósima" -nunca llegamos a saber su nombre real, tampoco el del narrador-, a quien no ve hace veinte años. Volver. Un verbo que el propio Carlos Franz 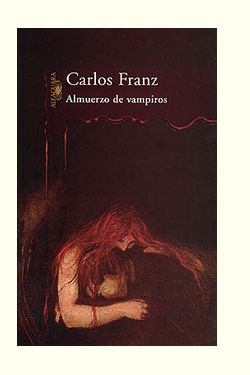 (1959) ha conjugado reiteradamente en su vida; casi un sino de este chileno que nació en Ginebra y que llegó a su país recién a los 12 años. Ya de adulto, otros asuntos lo han llevado lejos: Berlín, Londres. Y Madrid, donde el año pasado asumió como agregado cultural: "Agrada representar a este Chile que, por una vez en su historia, es visto afuera con unánime e incluso exagerada admiración", reconoce, aunque ni su cargo ni esta convicción fueron un límite para publicar Almuerzo de vampiros, una aguda sátira a los tiempos que corren y una nueva exploración de este autor en la memoria de nuestro país.
(1959) ha conjugado reiteradamente en su vida; casi un sino de este chileno que nació en Ginebra y que llegó a su país recién a los 12 años. Ya de adulto, otros asuntos lo han llevado lejos: Berlín, Londres. Y Madrid, donde el año pasado asumió como agregado cultural: "Agrada representar a este Chile que, por una vez en su historia, es visto afuera con unánime e incluso exagerada admiración", reconoce, aunque ni su cargo ni esta convicción fueron un límite para publicar Almuerzo de vampiros, una aguda sátira a los tiempos que corren y una nueva exploración de este autor en la memoria de nuestro país.
Desde la "dichosa terraza del presente", mientras almuerzan al lado de personajes públicos autocomplacientes y felices, el narrador y su amigo miran una realidad de la cual se sienten ajenos. Las reflexiones se intercalan con la reconstrucción que hace el narrador de un episodio de su juventud. Sus sentimientos encontrados de amor y odio hacia el profesor que le abrió las puertas de la lectura, y su posterior convivencia con un sórdido grupo de personajes que deambula por las noches de un Santiago en plena dictadura, sin que los afecte el toque de queda ni otra restricción.
El escenario y la atmósfera sofocada remiten necesariamente a Santiago Cero (1989), su primera novela.
- ¿Quisiste hacer un nexo con ese libro?
-Deliberado, ninguno. Pero me entretiene la idea de las series novelísticas de largo plazo. Como en los folletines de Dumas. Ver a los Mosqueteros "veinte años después", más viejos y menos serios. La juventud es tan seria, ¿no?
- ¿Es una puesta al día en la mirada, ahora que, como tus personajes, te acercas a la cincuentena?
-Yo diría que estos "vampiros" son una sátira sobre las edades. Sobre la pretendida sabiduría de la edad madura y la supuesta intuición de la adolescencia que tantas veces no pasa de ser orgullosa fatuidad. Y también es una parodia de nuestra época, tan pagada de sí misma.
- Después de estas dos novelas y de tu libro de ensayo "La muralla enterrada", ¿podríamos decir que Santiago es una obsesión para ti?
-No me siento obsesionado con el Santiago "real". Para mí Santiago es un espacio mental. Un escenario. En ese ensayo intentaba mostrar que la ciudad es producto de la imaginación de una sociedad. Y, en gran medida, un invento de sus escritores. Ahora he vuelto a inventarme un Santiago, porque me servía. Pero en mi próximo libro de cuentos retorno a mi ciudad imaginaria de Pampa Hundida.
- ¿Suscribes la frase "nunca se escapa de la manera como se ha vivido la juventud"?
-
Eso lo dice el narrador, que es un melancólico rabioso, medio vampiro, quizás. Pero cuidado con caer en su trampa. Mis "vampiros" se dan un banquete de ironías a costa de algunos clichés contemporáneos. Parten ridiculizando a esos cincuentones que se ponen graves y hablan de "en nuestro tiempo, mi viejo". Pero también critican esta patética adoración del acné que vemos en los medios y la publicidad de hoy, secuestrados por la jerga de los adolescentes. Entre los viejos prematuros y los adolescentes eternos, parece que ya nadie se atreve a ser joven. Algo que, desde el ideal clásico, es un estado de madurez, de equilibrio entre la esperanza y la experiencia.
- Con tus novelas anteriores te tomaste algo más de siete años para volver a publicar, ¿qué pasó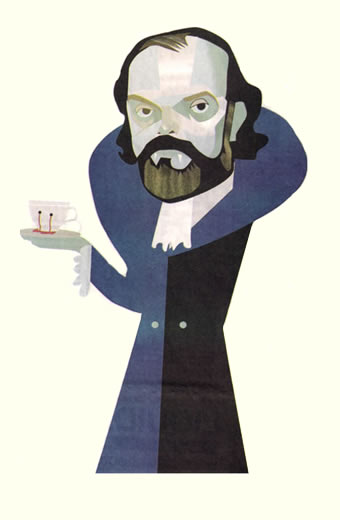 con ésta, que aparece en un tiempo récord de dos años?
con ésta, que aparece en un tiempo récord de dos años?
- Me gusta tomarme el tiempo que sea necesario. Además, cada novela tiene su ritmo. Y esta es una novela de ritmo veloz y fragmentario. Como esas películas cómicas del cine mudo, con las que está emparentada. Volví a ver todo Chaplin mientras la escribía. Y la escribí rápido, intentando emparejar con la velocidad de ese cine de persecuciones, tortazos y gags.
- Más allá del ritmo, hay en toda la novela referencias explícitas al cine.
- Al citar películas quise subrayar que nuestra memoria es una mezcla de imágenes de la realidad y la ficción. Que las películas y novelas que hemos leído forman parte de nuestra biografía.
- ¿Más en tu caso, que eres hijo de actriz (Miriam Thorud)?
- Puede ser. Ahora que lo pienso, hay una película de los años 50, "Cabo de Hornos", en la que actuó mi madre junto a Jorge Mistral y Silvia Pinal, la actriz de Buñuel. Y verla de veintipocos años, haciendo de la hermosa prostituta que el capitán ballenero rechaza por altruismo, puede haber influido algo en la puta colegiala de esta novela.
- En varias ocasiones has citado a Henry de Montherlant: "El humor es la cortesía de la desesperación". ¿A qué corresponde el humor grueso y burdo de algunos personajes?
- Más que burdo, es humor cochino. Advierto a las almas sensibles que en esta novela se cuentan chistes cochinos y hasta repugnantes. Pero es que así oigo yo a esta época. La transición nos sacó del humor negro de antes; pero caímos al humor grotesco de ahora. En el fondo, volvimos a una grosería muy antigua. Nuestro dialecto, cuando no es hipócrita, es coprolálico.
- ¿Qué representa esta búsqueda de "la gran talla de Chile"?
- Es un juego de palabras. Esa banda de vampiros quiere hacer una película cómica. Y para ella buscan una talla tan buena que mate de la risa a toda su época. Pero la gran talla de Chile también alude, irónicamente, al tamaño de Chile. A la idea que nos hacemos de nuestro porte: a veces diminuto, otras, grandioso.
- ¿Rescatas alguna nobleza que le corresponda a esta época?
- Yo le encuentro varias noblezas, aunque menos que sus miserias. Mi narrador, que es un "pajero" -así se lo llama en la novela-, o sea, un soñador, no está tan seguro. Ni tampoco su amigo que es un genio excéntrico, un virtuoso del idioma, ajeno a toda cochinada. Y que se asombra de que ahora encontremos chistes en todos los lugares donde antes se hallaban las cosas serias y trascendentales.
- La novela puede leerse también como una constante reflexión sobre el lenguaje. ¿Quisiste mostrar así la degradación de la sociedad?
-Yo no veo degradación. Al contrario, veo prosperidad. Pero un efecto secundario de esa prosperidad es la llamada "cultura de masas". La arrogante ordinariez de la farándula, que algunos justifican como una consecuencia inevitable de la democratización. Creo que no tenemos por qué aceptarla sin chistar. Eso es fatalismo, no realismo. Aceptar que el lenguaje chistosito del espectáculo masivo reemplace a todos los demás, sería tolerar un fascismo cultural.
- Si en plena vía chilena al socialismo la lectura de ficciones podía ser un acto revolucionario, ¿qué lugar ocupa hoy la literatura en este país?
- Una cosa me parece evidente: la novela de reflexión no está de moda. Se pide distracción, evasión. Es un fenómeno de los países súbitamente enriquecidos. Como España, por ejemplo. Pero que es más agudo en Chile, porque la prosperidad material no encuentra suficientes contrapesos en una cultura comparativamente más débil. Con lo cual la literatura de mero entretenimiento, que está muy bien que exista, ocupa no sólo un "nicho" de mercado, sino casi todo el "cementerio".
- Después de una novela de casi 500 páginas como fue "El desierto", ¿volviste a practicar el "sacrificio" que pedía José Donoso, en el sentido de que lo importante es lo que hay que sacar?
-Cada novela tiene su extensión y siempre "saco" mucho. El primer borrador de El desierto tenía cerca de mil páginas. Lo que pasa es que el argumento es complejo, los personajes numerosos, y hay muchos contraplanos. Necesitaba desarrollo, extensión. En realidad, en esta nueva novela eliminé mucho menos.
- ¿Qué posibilidades viste en el motivo del doble, tan visitado por la literatura?
- El "maestrito", bufonesco y cochino, efectivamente podría ser un doble del profesor Polli, ese "humanista" que le hizo clases al narrador. Pero sería un doble al revés, virado. Esa es la gracia y la originalidad, creo, de este personaje doble. Fue lo que me dio más trabajo y me entretuvo más en esta novela. ¿Cómo hacer dos personajes que, siendo completamente diferentes, pudieran ser el mismo? Una clave la encontré en el motivo del vampiro, que es la misma persona que estuvo viva; pero completamente distinta, porque está muerto.
- Tal como el narrador, tú vives fuera de Chile. ¿Cuánto ha influido la distancia en esta mirada sobre el país?
-Supongo que bastante. Yo creo que la mirada panorámica es importante para un artista. Y de ahí que uno busque eso que en cliché se llama: "los márgenes". Yo prefiero llamarlo excentricidad. Creo que en parte soy novelista porque soy más bien excéntrico, desde chico.
- Si el silencio fue el alma de la época bajo dictadura, ¿cuál es ahora?, ¿la estridencia?
-No se me había ocurrido. Pero sí, podría ser. Es un buen contraste, ese. Si me lo regalas, en la próxima edición quizás lo agrego a la conversación en la sobremesa de los vampiros.
- ¿Hay algo malsano o peligroso en recordar?
-Esa es otra ironía de la novela. Se burla de una época que quisiera vivir en el puro presente, como ésta. Lo que es el campo más fértil para un drácula, que al ser inmortal vive en un presente perpetuo.
- Hay una ambigüedad en este grupo que deambula por los ambientes sórdidos de la noche santiaguina, ¿pura ficción o existió ese submundo?
-Supongo que pudo existir. Como en toda dictadura. Pero la factibilidad en literatura no me interesa. Lo que me importa es la verosimilitud. Y creo que lo he hecho verosímil. Los lectores dirán.
- ¿Podríamos relacionar al narrador con el joven Carlos Franz que frecuentaba las tertulias literarias de Mariana Callejas en su casa de Lo Curro?
- Siempre que me preguntan eso, vuelvo a pensar en esta paradoja. Ese episodio fue una gran oportunidad literaria. Una señora, que escribía buenos cuentos, por otra parte, invitaba a continuar el taller literario de la Biblioteca Nacional en su casa. Luego nos enteramos que se dedicaba a algo muy distinto de la literatura. Al descubrirlo, aprendí de golpe, y antes de los veinte años, que la realidad no es literal. Que es literaria, precisamente. Que esconde dobles fondos. Las personas no son lo que parecen. Algunos son más tétricos que otros, claro. Es un magnífico tema literario que he empleado varias veces. Y, descontados algunos ataques menores, en realidad tuve suerte al descubrirlo tan temprano.
- En la novela das un paso más allá de Santiago en dictadura para mirar con desencanto "esta época de paz sin honor". ¿Cómo se verá desde la terraza del futuro este Chile de la Concertación?
- Espero que se vea con claroscuros. Como corresponde a una época democrática. Lo propio de las dictaduras es que no admiten la crítica. Lo mejor de nuestra actual libertad es que nos permite criticarla.
Imagen: Francisco Javier Olea