“La imagen del cuerpo no se inventa:
brota, se desprende
como un fruto o un hijo del cuerpo del Mundo”.
Octavio Paz: Conjunciones y disyunciones.
La encarnación
en imágenes del cuerpo es un producto: emerge, nace o se desgarra
de los cuerpos sociales, históricos y culturales de su tiempo
y su espacio. Puede ser encarnación o desgarradura, pero lo
constituyen el reflejo, la analogía y la mimesis. Pero en el
caso del cuerpo se impone una suerte de dualidad ontológica:
es, como afirma Roland Barthes sobre la Bruja en su prefacio a La
Sorcière de Jules Michelet (1959), a un tiempo, un producto
y un objeto: “captada en el doble 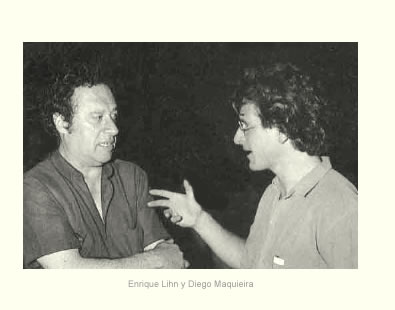 movimiento
de una causalidad y una creación”. Y ambos producto-objetos
históricos y estéticos que encarnan en imágenes,
el cuerpo y la bruja, no han estado lejos en la espiral de la Historia:
es más, a veces se han fundido en épocas oscuras donde
son castigados como una sola entidad maligna o diabólica, enemiga
del Espíritu y la Razón.
movimiento
de una causalidad y una creación”. Y ambos producto-objetos
históricos y estéticos que encarnan en imágenes,
el cuerpo y la bruja, no han estado lejos en la espiral de la Historia:
es más, a veces se han fundido en épocas oscuras donde
son castigados como una sola entidad maligna o diabólica, enemiga
del Espíritu y la Razón.
De esta manera,
el cuerpo en el arte contemporáneo ha transitado desde la máquina
erótica de Marcel Duchamp y las muñecas de perversión
polimorfa de Hans Bellmer, en las vanguardias de posguerra, al cuerpo
sudamericano, lacerado y reprimido, durante la dictadura militar de
los 70-80 en Chile, en las performances de Carlos Leppe, entre
vendas, travestismo e instrumentos de tortura; o, ya entrados los
90, en experimentaciones como la llamada “Casa de vidrio” o “Proyecto
Nautilus” (pobre Julio Verne revolviéndose en su tumba) consistente
en una suerte de instalación en la que dentro de una casa de
paredes transparentes, ubicada en un terreno baldío en el centro
de Santiago, se paseaba, fingiendo una rutina cotidiana, una joven
actriz, con más desnudos cotidianos que los que en la cotidianidad
se practican; el espectáculo –dado que de eso se trataba, al
final de cuentas, la “propuesta”–, más que el de la privacidad
expuesta fue el del desenfreno voyerista y lúbrico de una horda
de perros humanos hambrientos de mirar. La creatividad de la
opresión: del martirologio a la compulsión voyerista.
Finalmente, ya entrados en el año 2000, Spencer Tunick llega
a Santiago de Chile con sus sesiones fotográficas de desnudos
masivos, realizados en la madrugada, y programados para una serie
de tomas fotográficas, donde el “destape” chileno mostró,
más que una catarsis liberadora, una nueva compulsión
de mostrar desesperadamente, como si esa madrugada fuera la víspera
del Apocalipsis, unos cuerpos violáceos, casi a 0° grados
centígrados, y donde estos cuerpos evidenciaban la falta de
salud y los malos hábitos alimenticios de la población
chilena, en la celulitis, los vientres desbaratados y las carnes flácidas
de jóvenes y viejos, productos de las grasas saturadas y el
exceso de comida “chatarra” de las cadenas McDonald’s.
Pero no sólo hay mimesis
del cuerpo histórico y social en la imagen del cuerpo producida
por el arte o por las representaciones culturales en un sentido más
amplio, sino, además, resistencias en la imagen artística
del cuerpo hacia el cuerpo de su Mundo, desgarradura del cuerpo del
hombre con su entorno o contexto, y expresión multiforme de
esta desgarradura; el arte –y la cultura toda– codifica una totalidad
difusa e inabarcable para la percepción y la devuelve en forma
asible en el tejido del sentido a nuestra conciencia.
Pero particularmente en el arte,
como en el erotismo, aparece siempre una “alteración”, al decir
de Bataille, una fisura, el rudimento de una forma de resistencia:
es el espacio polivalente de la angustia, la angustia que constituye
el sentido de aquella desgarradura en la superficie rugosa y alienada
del contexto.
Esta relación
de mimesis y resistencias, creo, se reproduce en el interior del poemario
La Tirana de Diego Maquieira (1983), texto que relaciona estrechamente
la imagen del cuerpo y la concepción del erotismo como práctica
de intercambio erótico en la ciudad contemporánea, como
práctica social sancionada por una cultura y praxis urbanas,
cuyo núcleo semántico, en el texto, estaría condensado,
o abrigaría su mayor condensación semántica en
el enunciado: “puta religiosa”.
En mi solitaria casa estoy borracha
y hospedada de nuevo
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
ya no me puedo sola, yo la puta religiosa
la paño de lágrimas de Santiago de Chile
la tontona mojada de acá
Me abren de piernas con la ayuda de impedidos
y me ven tirar en la sala de la hospedería
La Tirana XI
(Agarrándome al cielo de Dios)
Antes de desarrollar este aspecto
mencionaré algunos elementos articuladores del poema, necesarios
para comprender de qué manera el enunciado citado va desplegándose
metafóricamente en los diversos estratos del poemario.
– La Tirana como texto donde
se reúnen principios y términos considerados tradicionalmente
como contradictorios, en un intento de fusión dialéctica,
de anulación de antípodas, de claras reminiscencias
del surrealismo bretoniano de 1924.
– El texto como intersticio de resistencia del cuerpo en tanto entidad
biológica reprimida.
– El espacio urbano como escenario o locus donde transcurre
el poema, en tanto es una serie fragmentada de secuencias narrativas
interruptas.
– Una conducta
poética o textual imprevisible y barroca, como
la define Enrique Lihn en la revista Cauce del 5 al 11 de mayo
de 1986, refiriéndose a Los Sea Harrier en el firmamento
de eclipses (Poemas de anticipo), el siguiente libro publicado
por Maquieira, en el otoño de 1986, después de La
Tirana: “El título del primer poema, en inglés,
escribe Lihn, “Baroque Behavior” comportamiento barroco) es
la expresión que se utiliza en Inglaterra para designar las
nuevas tribus británicas (Punks, Teddy Boys, Mods, Bikers,
etc.). La conducta lingüística de Maquieira es también
imprevisible y barroca: una mimesis de la peligrosidad de esos grupos
marginales. Y la marginalidad es su tema.”
– Y, siguiendo
a Lihn en el texto citado: la marginalidad como eje articulador del
poemario: “la marginalidad central del explosivo mundo moderno
o el descentramiento de este mundo por el poder marginal”: el demonio
de quien “se anuncia una próxima revuelta hacia el porvenir,
para recuperar la antigua y olvidada belleza”. Donde desembocamos
en un subtópico, el de la “belleza convulsiva” de la que hablaba
André Breton o, un poco antes en el tiempo, en los gestos luciferinos
de Baudelaire. No sé si estará de más aclarar,
siguiendo todavía a Enrique Lihn, que todo esto ocurre al nivel
del relato que tanto los poemas de los Sea Harrier como los
de La Tirana proponen como una virtualidad.
El poemario –un conjunto orgánico de textos que se entrecruzan,
mixturan y relacionan, divididos en dos series (“Primera docena” y
“Segunda docena”), con un “Gallinero” intercalado–, se programa
en el poema que abre la “Primera docena” de la serie:
Yo,
La Tirana, rica y famosa
la Greta Garbo del cine chileno
pero muy culta y calentona, que comienzo
a decaer, que se me va la cabeza
cada vez que me pongo a hablar
y a hacer recuerdos de mis polvos con Velázquez.
Ya no lo hago tan bien como lo hacía antes
Antes, todas las noches y a todo trapo
Ahora no
Ahora suelo a veces entrar a una Iglesia
cuando no hay nadie
porque me gusta la luz que dan ciertas velas
la luz que le dan a mis pechugas
cuando estoy rezando.
Y es verdad, mi vida es terrible
Mi vida es una inmoralidad
Y si bien vengo de una familia muy conocida
Y si es cierto que me sacaron por la cara
y que los que están afuera me destrozarán
Aún soy la vieja que se los tiró a todos
Aún soy de una ordinariez feroz
La Tirana I
(Me sacaron por la cara)
Hay, en esta
voz que comienza a hablar de sopetón, entrando en el texto
con la afirmación más apremiante que puede hacer quien
habla, el Yo, la primera persona del singular que individualiza y
desmarca, que asume al sujeto en toda su potencialidad: un yo que
es femenino en sus atributos, que se presenta un tanto clownescamente,
como en los discursos de algunos personajes de Beckett, en los que
rara vez podemos distinguir desde dónde se nos habla y dónde
se ubican la dramatis personae o las voces; en el caso de Maquieira,
una “Yo” muy ambigua y difusa que se compara con Greta Garbo, pero
que a la vez decae, tanto sexual como socialmente (en un país
como Chile, que en algunos segmentos sociales aún se vive en
un substrato colonial, evidenciados más aún en el contexto
represivo y estratificado de la dictadura militar), y que se refugia
en las “Iglesias” –¿por qué esas ‘Iglesias’ plurales
con mayúscula?– y se erotiza con la luz de “ciertas velas”
que le iluminan los pechos (“pechugas”) cuando comienza a rezar en
la semipenumbra del templo, como una suerte de sustituto del recuerdo
de “mis polvos (coitos) con Velázquez” (que más adelante
identificaremos como el autor de “Las Meninas”); es decir, como una
sublimación religiosa del sexo que antes hacía “a todo
trapo”, y “todas las noches”, “pero ahora no”. Lo más extraño,
en un comienzo de la lectura de La Tirana, es que esta “Greta
Garbo del cine chileno” se solaza en su caída, en su “comienzo
a decaer”, en su desmoronarse como un montón de piedras como
Pedro Páramo al final de la novela de Rulfo, y, de ese desmoronamiento,
de ese decaer, saca la violenta afirmación de su vigencia,
de su supervivencia, de su, en suma, proferir:
Aún
soy la vieja que se los tiró a todos
Aún soy de una ordinariez feroz.
En “La segunda
docena” ocurre algo similar, nuevamente la voz de la Tirana, comienza
hablar desde una suerte de indeterminación barroca que se va
sumiendo en un mundo carnavalesco y violento, fragmentado y demoníaco,
risible hasta la herida y de una ambigua imaginería de devocionario:
En
el pabellón de los santos, yo La Tirana
a fuego cruzado por las entradas
me pego la media volada de mi misma vida
Está la cama, está el retrato de Olivares
sólo dos sábanas transparentadas
al contacto de mi cuerpo:
llena de puntos 50 en cada esquina de salida
de mí misma la fachada el desnudo de Dios
Me caí, estoy empantanada en la belleza
me abro hoyos para que salga mi cuerpo
y me salgan hostias por los hoyos
Me ven soplada por vientos que suben
Ya nadie sabe lo que yo hablo
Blanca como papel apenas me ven la vida
pues me han sacado de mi más de allá
La Tirana XIII
(Nadie sabe lo que yo hablo)
Es así
como, “sacada de su ámbito de su más de allá”
–que podemos suponer sea el de la fiesta religiosa que se realiza
en el norte de Chile, donde la virgen y el demonio bailan de la mano,
y la que remite el ambivalente título del poemario; o la muerte,
que en una de sus tantas denominaciones de la tradición oral
se puede homologar con el enunciado citado: “se fue al más
allá”, u otro espacio que se despliegue de las múltiples
aristas del barroco al que el texto se adscribe, en tanto escritura
y referencias: el personaje –o la persona, la voz que habla
en todo el poemario– que ha sido traído –no sabemos por quién–
al texto desde un espacio que no es ni sincrónico ni espacialmente
el mismo; es decir, esa extraña voz que nos habla en
el siempre ahora del poema ha sido traspuesta desde otro espacio
a uno, el del texto, que no le pertenece y en el que su discurso se
percibe como casi ininteligible: “NADIE SABE LO QUE YO HABLO”.
Ahora bien,
el ámbito donde transcurre y discurre el poema de Diego Maquieira
es la ciudad, ámbito de trasposición, como habíamos
dicho al comienzo, donde esa voz que habla en el texto y que identificamos
como un algo que se nombra a sí misma como “La Tirana”. Esta
ciudad es Santiago de Chile, en concreto, una ciudad latinoamericana
contemporánea, donde –se nos va evidenciando en el poema– las
prácticas, ritos, encuentros, sucesos, etcétera, difieren
del locus indeterminado de donde fue arrancada la voz.
La ciudad
es el espacio de la “baja prostitución”, en términos
de Georges Bataille, la prostitución moderna, donde la transgresión
sagrada es sustituida por el desmoronamiento, signo bajo el cual la
prostituta ostenta la vergüenza en la que se sume, en
las áreas urbanas que se le han asignado por el movimiento
mismo de la ciudad.
“Al prostituirse, la
mujer era consagrada a la transgresión. En ella, el aspecto
sagrado, el aspecto prohibido de la actividad sexual, aparecía
constantemente; su vida entera estaba dedicada a violar la prohibición.
Debemos encontrar la coherencia de los hechos y las palabras que
designan una vocación así; debemos percibir desde
este punto de vista la institución arcaica de la prostitución
sagrada. Pero no deja de ser cierto que en un mundo anterior –o
exterior– al cristianismo, la religión, lejos de ser contraria
a la prostitución, podía regular sus modalidades,
tal como lo hacía con otras formas de transgresión.
Las prostitutas estaban en contacto con lo sagrado, residían
en lugares también consagrados; y ellas mismas tenían
un carácter análogo al sacerdotal”. (Georges Bataille,
El erotismo, 1ª ed. en Col. Ensayos Tusquest, 1997).
Se produce
de esta manera una segunda trasposición de sentidos propios
de lo arcaico a la esfera de lo contemporáneo en el texto:
la práctica de la prostitución, en la dualidad paradójica
que funda el enunciado “puta religiosa”, recobra, en el ámbito
discursivo, el sentido arcaico y por lo tanto sagrado de esta práctica,
en la que existía un pacto de consagración de la prostituta
a la transgresión, donde el espacio sagrado y vedado del “comercio
sexual” no cesaba de aparecer; las prostitutas estaban en contacto
con lo sagrado y en lugares consagrados, cumpliendo un papel análogo
al de las sacerdotisas:
Me
caía a la cama rosada de su madre
la cama pegada a la pared del baño
Me caí con velos negros en ambos pechos
cada uno entrando en su capilla ardiente
Yo soy la hija de pene, un madre
pintada por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
Mi cuerpo es una sábana sobre otra sábana
el largo de mis uñas del largo de mis dedos
y mi cara de Dios en la cara de Dios
en su hoyo maquillado la cruz de luz
(...)
La Tirana II
(Me volé la Virgen de mis piernas)
Este sentimiento
de recuperar el carácter sagrado-ritual de la prostitución
se cumple en el texto, pienso, sólo a un nivel de estado deseante,
imaginario del imaginario, una falla fantasmática en la textura
del sentido, es decir en el vacío, el hiato que media entre
el deseo y el principio de la realidad. A fin de cuentas, la “Tirana”
o esta virgen socavada de Maquieira es:
La marginada
de la taquilla
La que se están pisando desde 1492
Bataille relaciona
la aparición de la prostitución moderna aparejada a
la aparición en la sociedad de las clases miserables, el lumpen,
la extrema miseria que desliga a los hombres de los tabúes
o interdictos que fundamentan su ser humano en el contrato social.
El desmoronamiento, para Bataille, deja en libertad los “impulsos
animales”, lo cual, empero, no significa un retorno a la animalidad,
aunque los otros le nieguen a la prostituta su “ser” humano.
“Comparada con la moderna, la prostitución religiosa nos
parece extraña a la vergüenza. Pero la diferencia es
ambigua. Si la cortesana de un templo escapaba a la degradación
que afecta a la prostituta de nuestras calles, ¿no era en
la medida en que había conservado, si no los sentimientos,
sí el comportamiento propio de la vergüenza? La prostituta
moderna se jacta de la vergüenza en la que se ha hundido, se
revuelca cínicamente en ella. Es extraña a la angustia
sin la cual no se siente vergüenza”. (Bataille: 1997, pág.
140).
En La Tirana, la fiesta sincrética, oficiada
por la “puta religiosa” como sacerdotisa desmoronada, se desplaza
y emplaza en distintos lugares urbanos también ellos signados
por la marginalidad, por la degradación de las prácticas
non sanctas: el Hotel Valdivia, bares como Les Asassines,
restaurantes equívocos donde caen ángeles de la anunciación
sobre las mesas, pero también el Salón Rojo del palacio
de La Moneda –en la época de publicación y enunciación
del poema en manos del Gobierno militar– y también sitios de
representación, como el Teatro Municipal o de confinamiento
de los locos, como el asilo para dementes El Peral, etcétera.
Y en esta fiesta entrecruzada del rito arcaico y la banalidad urbana
contemporánea, bailan de la mano personajes tan dispares y
disparatados como divas del jet-set de la época: la Andrea
Mussolini, nieta del Duce y sobrina de Sofía Loren, pasando
por la mafia siciliana norteamericana –Toni la Bianca–, cineastas
de la extrema violencia –Stanley Kubrick, Sam Peckinpah–, pintores
criollos, hasta llegar a las más sublimes representaciones
occidentales:
Estábamos yo, Peckinpah, Dios,
y el chileno Altamirano
Acompañándolo en la volada fina
La Tirana, como sacerdotisa o virgen –si desplazamos el
sentido de la consagración pagana a la cristiana como lo sugiere
el poema– desmoronada, “hecha para tirar”, no sólo está
ya degradada, sino que se le otorga, siguiendo a Bataille, la posibilidad
de conocer, del saber su degradación: la Tirana se sabe
humana y tiene conciencia de vivir como los animales. Si bien el rasgo
animal no aparece explícito en la relación a la voz
que “habla” en el poema y que, en el mismo, padece innumerables formas
de goces y agresiones sexuales imbricadas en un contexto bastante
sadeano, este está contenido en el núcleo semántico
del poema, “puta religiosa”, sobre todo en el sustantivo, que es la
asignación baja del lenguaje a quien practica la prostitución.
Al respecto, dice Bataille: “Las palabras groseras que designan los
órganos, los productos o los actos sexuales, introducen el
mismo desmoronamiento (...) esos nombres expresan ese horror con violencia.
Son ellos mismos, violentamente rechazados del “mundo honrado”. Del
mundo honrado del lenguaje, cabría agregar.
Es más: Bataille insiste: “Las palabras groseras
que designan los órganos, los productos o los actos sexuales,
introducen el mismo rebajamiento. Estas palabras están prohibidas;
en general está prohibido nombrar esos órganos.
Nombrarlos desvergonzadamente hace pasar de la transgresión
a la indiferencia que pone en un mismo nivel lo profano y lo más
sagrado”.
Esta intuición de Bataille aclara el sentido ambiguo
y dual asignado al enunciado “puta religiosa”: el lenguaje, a través
del adjetivo otorga la cualidad de “religiosa” al sustantivo “puta”
que, a nivel de habla, opera como un estigma social: la puta es la
“cerda”, la “marrana”, la caída del altar de la santidad.
Siguiendo a Bataille, existiría una relación
muy estrecha entre la impronta restrictiva asignada a la moral y el
desprecio por los animales. Como el hombre fue creado a imagen y semejanza
de Dios, el hombre se atribuyó un valor supremo, muy por encima
de los animales, y la divinidad –que en la época arcaica podríamos
decir copulaba tanto verbal como míticamente con los animales–
se sustrajo de la animalidad.
En la fiesta de La Tirana tanto los animales como
los demonios o las invocaciones al demonio tienen una presencia constante,
impregnan el texto y sus enunciados, y brillan como emblemas del desmoronamiento
al compartir los rasgos bestiales y luciferinos en sus representaciones:
cola, cuernos, pelos, etcétera. El demonio, de esta manera,
ya no es el ángel de la rebelión, finalmente heroico:
según Bataille, la rebelión, la transgresión,
es castigada con la degradación al estado animal –negación
de la humanidad, del alma– suplantada por la caída, negada
por el desmoronamiento que, a su vez, degrada el erotismo en su conjunto
arrojándole “la luz del mal”.
“No cabe duda de que la degradación tiene poder para provocar
más entera y fácilmente las reacciones de la moral.
La degradación es indefinible; la transgresión no
lo es en el mismo grado. De todas maneras, en la medida en que el
cristianismo empezó a atribuirlo todo a la degradación
pudo arrojar sobre el erotismo la luz del Mal. El diablo fue al
principio el ángel de la rebelión; pero perdió
los brillantes colores que la rebelión le daba. El rebajamiento
fue el castigo de su rebelión; y eso quería decir
para empezar que se borró la apariencia de la transgresión,
que tomó la delantera la presencia de la degradación.
La transgresión anunciaba, en la angustia, la superación
de la angustia y la alegría; la degradación no tenía
otra salida que un rebajamiento más profundo. ¿Qué
debía quedar de los seres caídos? Podían revolcarse,
como los puercos, en la degradación.
Digo bien ‘como los puercos’. Los animales sólo son ya en
este mundo cristiano –donde la moral y la decadencia se conjugan–
objetos repugnantes. Digo ‘en este mundo cristiano’. El cristianismo
es, en efecto, la forma cumplida de la moral, la única en
la que se ordenó el equilibrio de las posibilidades”. (Bataille:
1979, pág. 141).
La Tirana posee una cualidad propia del licántropo,
otro desalmado o caído de la literatura gótica, esta
vez: Drácula, el vampiro, uno de los grandes soberanos oscuros,
se metamorfosea y domina a los murciélagos, lobos y perros,
y se sirve, además, de Randfiel, un “zoófago” según
la taxonomía que le asigna al personaje la peculiar psiquiatría
victoriana de Bram Stoker: un alucinado devorador de vida animal que
come cuantas moscas, arañas y hasta pájaros pueda, e,
incluso, pide que le lleven un “gatito” a la celda porque se siente
muy solo. Animales y dementes le ayudan al vampiro a intentar cumplir
sus designios –o sus deseos soberanos–. El mal siempre aparece
aparejado a los animales en sus representaciones: Lope de Aguirre
–mencionado en el poema de Maquieira–, el tirano alucinado y alucinante
del filme homónimo de Werner Herzog, termina solitario en su
demencial épica personal, rodeado de monos que corean con sus
chillidos en un pútrido brazo del Orinoco su monólogo
final; no deja de haber algo inquietante, perverso incluso, en el
San Francisco de Echer, rodeado de tucanes y especies exóticas;
las ratas, como en Nosferatu, el vampiro del mismo Herzog,
son una señal, la anunciación satánica de la
peste, que es otra arista que aparece omnímoda cada vez que
el mal campea y los signos del Apocalipsis cobran presencia; en fin,
siempre aparece algo de enfermizo en la relación demasiado
estrecha entre el hombre y el animal. Piénsese en Ajab y la
ballena blanca.
Por lo tanto, siguiendo esta tradición del imaginario
de la degradación, la “puta religiosa” aparece, como caída
que es, rodeada de animales, posee una cohorte de animales y bestias
que comparten su condición y se someten a sus designios:
Pero yo estaba rodeada de mis cerdos
Mis vacas, mis moscas, mis gallinas
...Voy a volar This Church amigos
y conmigo adentro y con todos mis animales...
...ayudada con el griterío de mis monos...
...gozando peludos con el alma manchada...
...voy a sacar mi canguro
que con cada salto
que pegue para el lado va a haber una radiación hasta
la llama eterna...
...la perra...
Lo marginal al que aludía Lihn en su nota sobre
los Sea Harrier y, por extensión a toda producción
poética de Diego Maquieira, asume de esta manera, en La
Tirana, la imagen del desmoronamiento, del ángel caído
que irrumpe y fluye en todo el texto, ya sea la “puta religiosa”,
sus animales, Georgy Boy, uno de los “drugos” que traiciona a su líder,
Alex, el protagonista de La naranja mecánica de Stanley
Kubrick, uno de los cineastas emblemáticos de la “clásica
violencia”, como la denomina el propio Alex, y del mismo Maquieira;
Lope de Aguirre o un judío ahorcado en su celda durante la
época de la inquisición española; las pin-up
del jet set europeo y la mafia siciliana en Norteamérica; la
significación del desmoronamiento y la condición de
lumpen de la prostituta se rodea de signos, guiños y emblemas
que remiten tanto a la condición de la caída, de la
pérdida del Paraíso, como al deseo de la recuperación
de un estado sagrado arcaico, ausente en el espacio de la urbe contemporánea
y su tejido de representaciones, y cuya presencia ritual sólo
puede proporcionar –a un nivel fantasmático– este poemario
barroco, alucinado y congregante de las más insospechadas y
perturbadoras antípodas.