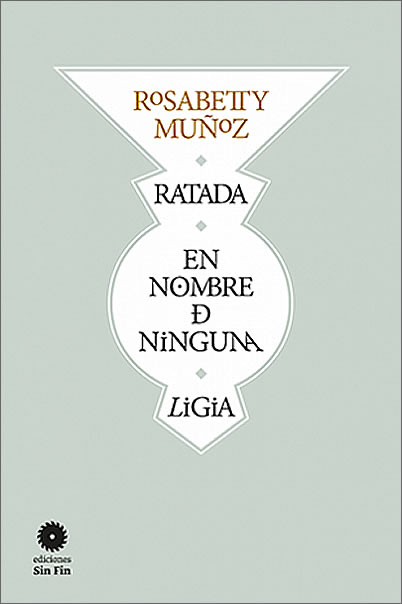Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Rosabetty Muñoz | Enrique Winter | Autores |
Ratada. En nombre de Ninguna. Ligia
Rosabetty Muñoz. 2025, Barcelona: Ediciones Sin Fin
Por Enrique Winter
Publicado en Revista Guaraguao. N°79, 2025
Tweet ... . . . . . .. .. .. .. ..
La obra de Rosabetty Muñoz lleva medio siglo entre el desvelo de impedir que otros se duerman y el de cuidar la palabra poética. Su vigilia araña las superficies pretendidamente lisas del progreso. También cuestiona las ensoñaciones que se le oponen, cuando idealizan la comunidad o la naturaleza. Lejana a la propuesta de la autora nacida y criada en la isla de Chiloé, donde aún reside, es la poesía lárica del mismo sur de Chile, término acuñado por Jorge Teillier, cuyo elogio de los habitantes de la aldea y del bosque ha marcado a generaciones de escrituras que comparten el territorio de Muñoz, uno que, para un país condenadamente centralista, abarca miles de kilómetros desde Santiago a la Patagonia. Tres versos de Damsi Figueroa podrían describir, en cambio, el lugar de enunciación de Rosabetty: «Hay dentro de la luz / una luz más pequeña / que es oscura». La chilota se ha propuesto denunciar al detalle las paradojas que viven a diario quienes han sido postergados por la modernización y que entre un mundo que se va y otro que no termina de llegar han recurrido a toda dase de abusos. «No esperen una postal amable / deste pueblo de mierda», advierte en el segundo poema de Ratada.
Rosabetty Muñoz
Su oído atento al habla coloquial une en «deste» la marginalidad contemporánea con el arcaísmo, en una pequeña muestra de la precisión estilística que sostiene de punta a cabo la publicación de Ediciones Sin Fin, la primera de Rosabetty Muñoz fuera de Chile. Desvelarse es también ponerle mucha atención a lo que se tiene a cargo: la prologuista Victoria Ramírez y los editores Ana María Chagra y Bruno Montané optaron por dar a conocer su poesía a través de una porción dolorosa, la de la degradación moral de un caserío en el libro Ratada, la de los abortos y abusos sexuales de En nombre de Ninguna y la del exilio político en Ligia. Es una decisión opuesta, y por ende complementaria, a la de la antología Polvo de huesos, realizada por Kurt Folch trece años antes. Si bien él incluye poemas de cada uno de aquellos volúmenes, la sensación que deja es la de una poesía didáctica en el mejor de los sentidos, esto es, que enseña a vivir. Quien lea el libro barcelonés no sonreirá con la picardía de las descarriadas en «Hay ovejas y ovejas» ni reflexionará con la metafisica de lo bello que aún no ha sucedido en «Lo que amamos se deshace», encontrándose con pocos momentos de análisis sociológicos de la migración como el de «Chuit», por nombrar un texto de cada uno de los primeros libros de Muñoz, publicados entre 1981 y 1991. La mirada de Ratada y En nombre de Ninguna resulta reconocible recién a partir de Baile de señoritas, el libro que la habría consolidado en 1994, luego de temer «haber secado el pozo de su poesía», según la propia contraportada de Ediciones Sin Fin.
Desde esta contundencia surge una pregunta legítima: ¿qué necesidad tendría la poesía contemporánea de constatar nuevamente la miseria general, contribuyendo a la pesadumbre de la población, y más aún tratándose de una autora que resuelve con solvencia otras miserias más particulares, como la del encierro de la pandemia en La voz de la casa, e incluso con maestría las zonas luminosas o acaso divertidas de la existencia, tanto en su señalada obra temprana como en la gula de Santo oficio, que también es de 2020? Ratada, En nombre de Ninguna y Ligia responden juntos a la pregunta con la densidad atmosférica de cada uno, exportando a Rosabetty ya no como la celebrada autora de poemas, sino de poemarios o artefactos lingüísticos que se muestran irreductibles. Su caso es análogo al de Anne Carson, quien estuvo a punto de entrar al mercado español con una antología. Ella o sus agentes se arrepintieron a último minuto y la historia se conoce: la regularidad del universo ofrecido por cada uno de sus libros es más elocuente que cualquier agrupamiento de sus instantes mejor logrados. Cabría preguntarse entonces por qué se eligieron estos libros de Rosabetty —dos del año 2005 y uno tan distinto del 2019—, y no otros de los ochenta, noventa y dos mil veinte, por ejemplo, o, si no, una muestra contundente de un solo momento temático y estilístico, como habría sido abrir esta selección con Sombras en el Rosselot, de 2002, que se adentra en el mundo de la prostitución de un modo revelador para la posterior lectura de Ratada y En nombre de Ninguna, los títulos que lo siguieron cronológicamente.
La decisión del punto de fuga que es Ligia quizá apele al admirable proyecto de la editorial, uno del exilio latinoamericano que —desde el rescate de libros inencontrables de las agrupaciones Hora Zero en Perú e infrarrealista en México—ha ampliado su oferta a las demás vanguardias de los setenta y a poetas de culto. Lo que esta publicación ha hecho es replicar la efectividad de la serie de poemas que constituye cada uno de los libros de Muñoz hacia la serie creciente de los tres. El lugar al que se querría volver o ya se volvió, según como se lea Ligia, es imposible de sublimar para quien ha atendido a la opresión del paisaje y la vecindad en Ratada, aún mayor contra la mujer en En nombre de Ninguna. El exilio no empieza así en Ligia, sino que está sucediendo permanentemente en el interior del país, en específico de la ruralidad de los primeros dos libros aquí incluidos. Así, la literalidad demoledora de los versos siguientes reverbera en un pozo que ya han llenado con barro cien páginas que de ellos se diferencian: «Este es el país que se construyó / para esto les sacaron las uñas a los amigos / y tiraron al mar cuerpos amados / atados a rieles / trozos de concreto / para este nuevo Chile amordazaron / fracturaron huesos / rompieron tímpanos / saltaron las cerraduras de las piezas / donde dormían los niños».
Los libros de Rosabetty Muñoz pueden leerse como novelas fragmentarias. Cada página narra una o más escenas y cierra una historia. La suma de ellas las va abriendo hacia la trama de una sociedad completa, a través de las dos o tres hebras elegidas para la ocasión. Estas hebras son profundamente políticas y suelen considerar algún tipo de tabú que la autora investiga a fondo, desde las experiencias que oye en quienes la rodean hasta lo que la caída de las palabras en la hoja detona en el inconsciente propio de las pesadillas. Los versos con los que compone son libres y de extensión media, entre el heptasílabo y el endecasílabo sin detenerse a contarlos. Suenan siempre afinados pues citan la tradición rítmica y a la vez se despegan de ella, porque una de sus marcas de estilo es que en el poema no sobre nada. El lirismo es contenido, como sucede a menudo en el habla coloquial, de modo que sus hallazgos no se alejan de una sobriedad que resulta a ratos necesariamente violenta. Poetiza Muñoz no por un desplazamiento entre lo que las cosas son y lo que ella dice, sino por insuflarle vida a lo que constata literalmente. Como su orquesta está tan afiatada, evita los solos virtuosos que podrían interrumpir la música del pensamiento. Quizá allí radique el mejor argumento para el desvío de Ligia, que es estilístico: con distintos grados de logro, en los últimos años Muñoz se ha atrevido a soltar las riendas del poema, a que una imagen rebote en la que la sigue, yendo a parar quién sabe adónde. Esto da a veces en el blanco de una esperanza inesperada: «Nos salvamos / porque estuvimos todo el tiempo / tomados de las manos», dice desde la luz más pequeña, que es oscura, acerca de lo que se presume la experiencia en dictadura, siempre elusiva en su obra y directa a la vez.
En su poesía previa, Muñoz se concentró en el hallazgo de la imagen. Todo se ve en ella, pues la mayoría de los versos nombran la relación entre las cosas que describen y asientan sus respectivos contextos históricos y geográficos. «El primero fue mi abuelo. / Hay una caravana de abuelos / enterrados en la pampa argentina» sitúa el comienzo de Ligia, que también comparte un relato. El poema se convierte de este modo en el continente para la anécdota honda y el secreto indecible. En nombre de Ninguna es tan brutal en este sentido que incluso el corte de verso habría sido un manierismo. Muñoz opta en este libro ubicado al centro de la triada por una prosa que exhibe la precisión del verso, pero sin su aire. Ahoga a la manera de la narrativa de Ágota Kristóf o Herta Müller y, como ellas, hace sentir la poesía a través de su aparente carencia. En los tres libros no hay más que unas pocas comas, no hay más espacio para respirar que el disponible en sentencias tan inusuales como logradas. Rosabetty dice con contundencia lo que resuena como duda. Es que allí encuentra la poesía, en el doble fondo de su literalidad. Allí se juega cierto rol de guardiana de una moralidad que rara vez funciona en la literatura. En una época en que la búsqueda de modelos se hace urgente ante el descalabro de aquellos disponibles, la poesía de Muñoz enseña, también en su doble acepción de instruir y de mostrar. Su minuciosidad es ominosa y singular en el actual panorama en castellano, porque sin sentimentalismos más allá de la nostalgia por un mundo que en su carácter colaborativo le parecía mejor, remece los cimientos de la experiencia, y a la vez es densa en significantes sin que esto implique que se le escape jamás la comunicación.
No es casualidad que su uso del yo sea siempre a modo ejemplar, de alguien a quien le sucede algo; Muñoz no habla por otros ni menos por el pueblo. Tanto en Ratada como en Ligia la primera persona aparece solo gradualmente en las últimas páginas, encarnando algo que el poema no se toma a modo personal. Si algo comparten los integrantes de estas sociedades rotas es una especie de equivalencia del deseo y del desamparo, un fondo de sequedad que sirve de base para las finuras de su estilo, ágiles como ratas en el paisaje agreste. El cuerpo como territorio desarrollado en Hijos (1991), aquí se diferencia: «La cordillera y sus pechos / no son la misma cosa», pero hay algo del abuso que persiste: «A orillas del mar / soldaditos montan / a las chicas del pueblo / mientras espían los hijos / de contingentes anteriores. / Son niños sin barcos / cruzándoles las pupilas. / Nada les ilumina más / que el hallazgo de una rata viva / a quien sacarle los ojos». Rosabetty Muñoz pervierte la noción de las cosas que importan y en su fealdad encuentra una belleza dentro y fuera del poema que suele inquietar y que resulta irreductiblemente comunitaria, porque es de allí de donde viene y es allí adonde vuelve.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Rosabetty Muñoz | A Archivo Enrique Winter | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
Ratada. En nombre de Ninguna. Ligia
Rosabetty Muñoz. 2025, Barcelona: Ediciones Sin Fin
Por Enrique Winter
Publicado en Revista Guaraguao. N°79, 2025